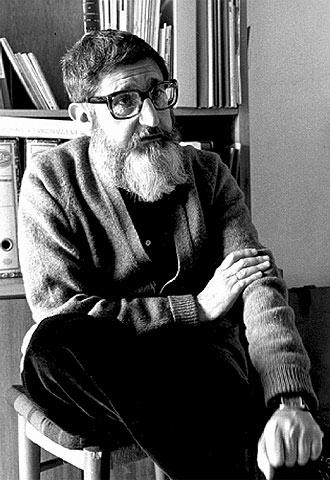Publicado, con algunas modificaciones sobre este texto, como un capítulo del libro La izquierda a la intemperie (Libros de la Catarata, 1997)
Continuar leyendo «Marx sin marxismos (Luis M. Sáenz, 1997)»
Categoría: Espacios libres
Discurso de la servidumbre voluntaria (Étienne de La Boétie, 1548)
Étienne de La Boétie (1530-1563), escritor y político francés, escribió este texto a los 18 años de edad. Traducción de Trasversales. Revista Trasversales número 8, otoño 2007, versión electrónica
Según Homero, Ulises dijo públicamente que «No es bueno tener varios amos; tengamos sólo uno. Que sólo uno sea el amo, que sólo uno sea el rey». Habría bastado con que se hubiera limitado a decir «no es bueno tener varios amos». Pero en vez de deducir que la dominación de varios no puede ser buena, ya que el poder de sólo uno, una vez que adopta ese título de amo, ya es de por sí duro y no razonable, añade, por el contrario, que «tengamos sólo un amo».
Quiza haya que excusar a Ulises por tal lenguaje, que le servía para amainar la rebelión del ejército. Yo creo que no adaptaba su discurso a la verdad sino, más bien, a las circunstancias. Pero, a la luz de la reflexión, resulta desgracia extrema el estar sometido a un amo, de cuya bondad nunca se puede estar seguro y que posee el poder de ser cruel siempre que así lo quiera. En cuanto a la obediencia ante varios amos, multiplicará esa extremada desgracia tantas veces como amos haya.
No quiero debatir aquí la cuestión, tantas veces discutida, de «si otros tipos de república son mejores que la monarquía». Si tuviera que hacerlo, antes de ponerme a buscar el lugar que la monarquía debe ocupar entre los diversos modos de gobernar la cosa pública, preguntaría primero si se le debe conceder algún lugar, pues resulta difícil creer que haya nada de público en ese gobierno en el que todo es de uno solo. Pero dejemos para otro momento esta cuestión que bien merecería otro tratado dedicado a ella y que provocaría todo tipo de disputas políticas.
Por el momento, querría solamente comprender cómo puede ser que tantos hombres, burgos, ciudades y naciones soporten a veces a un único tirano que no tiene más poder que el que ellos le dan, que sólo puede perjudicarles porque ellos lo aguantan, que no podría hacerles ningún mal si no prefiriesen sufrirle a contradecirle.
Resulta cosa verdaderamente sorprendente, aunque sea tan común que más cabe gemir que asombrarse, ver a un millón de hombres miserablemente esclavizados, con la cabeza bajo el yugo, no porque estén sometidos por una fuerza mayor sino porque han sido fascinados, embrujados podríamos decir, por el nombre de uno solo, al que no deberían temer, ya que sólo es uno, ni amar, ya que es inhumano y cruel con ellos. Sin embargo, esta es la debilidad de los hombres: forzados a la obediencia, obligados a contemporizar, no siempre pueden ser los más fuertes. Por tanto, si una nación, coaccionada por la fuerza de las armas, se ve sometida al poder de uno sólo, como la ciudad de Atenas se vio sometida a la dominación de los treinta tiranos, no hay que extrañarse de que actue como sierva, sino, más bien, deplorarlo. O, más bien, no extrañarse ni compadecerse de ello, sino soportar la desgracia con paciencia y reservarse para un futuro mejor.
Estamos hechos de tal modo que los deberes comunes de la amistad absorven buena parte de nuestra vida. Es razonable amar la virtud, estimar las buenas acciones, agradecer los favores recibidos y, con frecuencia, reducir nuestro propio bienestar para poder acrecentar el honor y provecho de aquellos a quienes amamos y merecen ser amados. Si, por tanto, los habitantes de un país encuentran entre ellos a uno de esos escasos hombres que les haya dado pruebas de una gran previsión para salvaguardarles, de un gran coraje para defenderles, de una gran prudencia para gobernarles y si, a la larga, se acostumbran a obedecerle y a confiar en él hasta el punto de otorgarle cierta supremacía, no sé si sería sensato quitarle de allá donde lo hacía bien para colocarle donde podría hacerlo mal. Parece, en efecto, natural ser atentos con quien nos ha hecho el bien y no temer que nos depare un mal.
Pero, por Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo denominar a esta desgracia? ¿Cuál es este vicio, este vicio horrible, por el que un número infinito de hombres no sólo obeceden, sino que sirven, no sólo son gobernados, sino tiranizados, de forma que no les pertenecen ni sus bienes, ni sus parientes, ni sus hijos ni su vida misma? Se les ve sufrir las rapiñas, las arbitrariedades y las crueldades que les son inflingidas, no por un ejército ni por una bárbara bandería frente a los que cada uno debería defender su sangre y suvida, ¡sino por un solo hombre! No un Hércules o un Sansón, sino un hombrecillo que frecuentemente es el más ruin y pusilánime de la nación, que nunca ha olido el polvo de las batallas ni apenas pisado la arena de los torneos. Un hombrecito que no sólo carece de actitudes para dirigir a los hombres, sino incluso para satisfacer a cualquier pequeña mujer.
¿Daremos nombre a esta villanía? ¿Llamaremos viles y cobardes a estos hombres sometidos? Si fuesen dos, tres o cuatro quienes cediesen ante un solo hombre, resultaría raro, pero no obstante posible; quizá se podría decir con razón: les falta corazón. Pero si se trata de cien o de mil que sufren la opresión de uno, ¿se dirá que no se atreven a atacarle o que no quieren? ¿será cobardía o desprecio y desdén?
¿Y cómo calificar el estado de cosas en el que no cien ni mil hombres, sino cien países, mil ciudades o un millón de hombres renuncian a asaltar a aquel que les trata como siervos y esclavos? ¿Es cobardía? Pero todos los vicios tienen límites que no pueden sobrepasar. Dos hombres, incluso diez, pueden temer a uno; pero que mil o un millón de hombres, o mil ciudades, no se defiendan contra un solo hombre, eso no es cobardía, pues ésta no llega hasta tal punto, de la misma forma que el coraje no exige que un solo hombre escale una fortaleza, ataque a un ejército o conquiste un reino. ¿Qué vicio monstruoso es, pues, éste, que ni siquiera merece el título de cobardía, que no encuentra nombre lo bastante sucio y al que la naturaleza condena y al que la lengua no quiere nombrar?…
Póngase frente a frente a cincuenta mil hombres armados; lánceseles a la batalla y que choquen en pelea. Los unos, libres, combaten por su libertad, los otros combaten para arrebatársela. ¿Para quién será la victoria? ¿Quiénes acudiran al combate con más coraje, los que esperan tener como recompensa el mantenimiento de su propia libertad o los que, como salario por los golpes que dan y reciben, no esperan recibir más recompensa que la servidumbre de otro?
Los primeros tienen siempre ante sus ojos la felicidad de su vida pasada y la espera de un bienestar similar en el futuro. Piensan menos en lo que deben soportar durante la batalla que en lo que, vencidos, tendrían que soportar ellos, sus hijos y todos sus descendientes.
A los segundos, por el contrario, apenas les azuza un poco de codicia, que se atenúa repentinamente al hacer frente al peligro y cuyo ardor se extingue ante la sangre de la primera herida.
En las tan renombradas batallas de Milciades, Leónidas o Temístocles, que datan de hace dos mil años y que aún hoy viven frescas en la memoria de los libros y de los hombres, tal y como si hubiesen sido libradas ayer, en Grecia, por el bien de los griegos y del mundo entero, ¿qué dio a un número tan pequeño de griegos, no el poder, sino el coraje para soportar la fuerza de navíos en número tan grande que la propia mar se desbordaba, para vencer a naciones tan numerosas que ni siquiera todos los soldados griegos habrían sido suficientes para abastecer de capitanes a sus ejércitos enemigos? En esas jornadas gloriosas lo que estaba en juego no era tanto la batalla entre griegos y persas, sino la victoria de la libertad sobre la dominación, de la liberación sobre la codicia.
Son, en verdad, extraordinarios los relatos que se refieren a la valentía que la libertad pone en el corazón de quienes la defienden. Sin embargo, en todos los lugares y todos los días ocurre que un solo hombre oprime a cien mil y les priva de su libertad. ¿Quién podría creerlo si se lo contasen pero no lo viese con sus propios ojos? Si esto sólo ocurriese en países extraños y tierras lejanas, ¿quién no creería que tal relato era pura invención?
No obstante, a tal tirano único no es preciso combatirle ni abatirle. Se descompondría por sí mismo, a condición de que el país no consienta en servirle. No se trata de quitarle nada, sino de no darle nada. No sería necesario que el país haga nada por sí mismo, a condición de no hacer nada en su propia contra. Son pues los pueblos los que se dejan, o, mejor dicho, se hacen maltratar, ya que para librarse de ello bastaría con que dejasen de servir. Es el pueblo quien se esclaviza y se degüella a sí mismo; quien, pudiendo escoger entre estar sometido o ser libre, rechaza la libertad y admite el yugo; quien consiente su propio mal, o, más bien, lo busca… Si recobrar su libertad le costase algo, yo no le urgiría a ello. Aunque lo primero que debiera tener en su corazón es recuperar sus derechos naturales y, por así decirlo, dejar de ser bestia para volver a ser hombre, no espero de él tanta audacia. Admito que prefiera la seguridad de vivir miserablemente que una dudosa esperanza de vivir a su manera.
Ahora bien, si para tener libertad basta con desearla y con un simple quererla, ¿habrá una nación en el mundo que crea que la paga demasiado cara si la adquiere con un simple deseo? ¿Quién lamentaria tener la voluntad de recobrar un bien que se debería rescatar incluso pagando sangre por ello, un bien cuya pérdida hace que para todo hombre de honor la vida sea amarga y la muerte un beneficio?
Es cierto que, al igual que el fuego de una pequeña chispa crece y se refuerza, haciéndose más devorador cuanta más madera encuentra para quemar, pero al final se consume y termina extinguiéndose por sí mismo en cuenta deja de ser alimentado, también los tiranos cuanto más roban, más exigen, y cuanto más arruinan y destruyen, más obtienen y más servidumbre obtienen. Se hacen tanto más fuertes, tanto más descarados y dispuestos a asolar y destruir todo. Pero si no se les da nada, si no se les obedece, aunque no se les combata ni golpee, quedan desnudos y derrotados. Ya nada son, como la rama se seca y muere cuando su raíz queda sin jugo y alimento.
Para adquirir el bien al que aspira, el hombre audaz no teme ningún peligro y el hombre prudente no se desanima ante ninguna fatiga. Los cobartes y aletargados son los únicos que no saben ni aguantar el mal ni recobrar el bien que ellos se limitan a codiciar. La energía para pretender tal bien les es arrebatada por su propia cobardía y sólo les queda el deseo natural de poseerle. Este deseo, esa voluntad común a los sabios y a los imprudentes, a los valerosos y a los cobardes, les hace desear toda las cosas cuya posesión les haría más felices y contentos. Sólo hay una cosa para la que los hombres, ignoro el motivo, no tienen la fuerza necesaria para desearla: ¡la libertad, bien tan grande y dulce! Una vez perdida la libertad, todos los males llegan uno tras otro, y sin ella todos los demás bienes, corrompidos por la servidumbre, pierden todo su gusto y sabor.
Parece que los hombres sólo desdeñan la libertad porque, si la deseasen, la tendrían; da la impresión de que rehusan alcanzar tan preciosa adquisición por ser demasiado fácil de conseguir.
¡Pobres gentes miserables, pueblos insensatos, naciones que os acomodáis a vuestro mal y os cegáis ante vuestro bien! Os dejáis arrebatar ante vuestros ojos lo más bello y luminoso de vuestras rentas, dejáis que saqueen vuestros campos y que roben y despojen vuestras casas de los viejos muebles legados por vuestros antepasados. Tal y cómo vivís, ya no tenéis nada vuestro. Parece que seríais felices si sólo quedase a vuestra disposición la mitad de vuestros bienes, de vuestras familias, de vuestras vidas. Y tales estragos, tales desgracias y tal runina no os llegan de mano de los enemigos, sino del enemigo, de aquel al que vosotros habéis convertido en lo que es, aquel para el que marcháis valerosamente hacia la guerra y por cuya grandeza no rechazáis echaros en brazos de la muerte. Y, sin embargo, ese amo sólo tiene dos ojos, dos manos, un cuerpo, nada que no tenga el último de los habitantes de nuestras ciudades. Él sólo tiene de más aquello que vosotros le dais para que os destruya.¿De dónde saca todos esos ojos que os espían, sino de vosotros mismos? ¿Cómo tendría todas esas manos que os golpean, sino os las tomase en préstamo? Los pies con que pisotea vuestras ciudades, ¿no son vuestros? ¿Qué poder tiene sobre vosotros, salvo a vosotros mismos? ¿Cómo se atrevería a agrediros si no fuese porque lo hace de acuerdo con vosotros? ¿Qué mal podría haceros si no fueseis los encubridores del ladrón que os roba, los cómplices del asesino que os mata, los traidores de vosotros mismos?
Sembráis vuestros campos para que él los devaste, amuebláis y acondicionáis vuestra casa para proveer su pillaje, educáis a vuestras hijas para entregarlas a su lujuria, alimentáis a vuestros hijos para que, en el mejor de los casos, les convierta en soldados, para que los lleve a la guerra y a la masacre, para que los haga ministros de sus codicias y ejecutores de sus venganzas.
Os acostumbráis a la pena para que él pueda regalarse todas sus delicias y repantigarse en sus sucios placeres. Os debilitáis para que él sea más fuerte y pueda teneros agarrados por la brida con mayor rudeza. Tantas y tantas indignidades que las propias bestias se negarían a soportar si las sintiesen, y de las que podríais liberaros si intentáseis, no ya lograr vuestra liberación, sino solamente quererla.
Tomad la resolución de no servir y seréis libres. No os pido que le empujéis y le hagáis tambalear, sino sólo que no le sostengáis. Entonces veríais como un gran coloso, al que se le ha roto su base, se derrumba por su propio peso y se destruye.
Los médicos, precisamente, aconsejan no intentar sanar las plagas incurables, y quizá yo haya cometido un error al querer exhortar de esta manera a un pueblo que parece haber perdido, desde hace mucho tiempo, todo conocimiento sobre su mal, lo que demuestra que su enfermedad es mortal. Busquemos pues comprender, si es posible, como esta obstinada voluntad de servidumbre se ha enraizado de forma tan profunda que podríamos creer que el propio amor a la libertad no es tan natural como pensamos.
Creo que está fuera de duda que si viviésemos con los derechos que poseemos según la naturaleza y siguiendo los preceptos que ella nos enseña, nos someteríamos de buen grado a nuestro padre y a nuestra madre, subditos de la razón sin ser esclavos de nadie. Cada uno de nosotros reconoce, de manera natural, el impulso de obediencia hacia su padre y su madre.
En cuanto a saber si la razón nos es innata, tema muy debatido por las academias y discutido por todas las escuelas filosóficas, no creo equivocarme si digo que hay en nuestro alma un germen natural de razón, un germen que, desarrollado por los buenos consejos y los buenos ejemplos, puede desarrollarse de forma virtuosa, pero que también puede abortar, como frecuentemente ocurrre, ahogado por los vicios sobrevenidos. Lo que es claro y evidente, de manera que nadie puede ignorarlo, es que la naturaleza, ministro de Dios, gobernante de los hombres, en cierto modo nos ha creado y vertido en el mismo molde, para mostrarnos que todos somos iguales o, mejor dicho, hermanos. Y si en la distribución que ha hecho de sus dones ha otorgado ciertas ventajas corporales o espirituales a algunos, no por ello ha querido colocarnos en este mundo como si nos encontrásemos en un campo de batalla, ni ha enviado aquí a los más fuertes o diestros para que actúen como bandoleros armados ocultos en un bosque para maltratar a los más débiles.
Más bien creemos que al repartir lotes más grandes a unos, más pequeños a otros, ha querido hacer nacer un afecto fraternal e impulsarnos a practicarlo, ya que unos disponen del poder de socorrer mientras que otros necesitan ser socorridos. Por lo tanto, ya que esa buena madre nos ha dado a todos la tierra por residencia; ya que nos ha alojado a todos en la misma casa; ya que nos ha formado siguiendo el mismo modelo para que cada uno pueda mirarse y reconocerse en el otro como en un espejo; ya que nos ha dado a todos el bello regalo de la voz y la palabra para que nos reencontremos y fraternicemos, y para que se produzca, a través de la comunicación y el intercambio de nuestros pensamientos, la comunicación de nuestras voluntades; ya que ha buscado por todos los medios hacer y estrechar el nudo de nuestra alienza, de nuestra sociedad; ya que ha demostrado a través de todas las cosas que no sólo nos quería unidos sino que fuésemos como un sólo ser… ¿cómo dudar entonces de que somos libres por naturaleza, ya que somos todos iguales? Nadie puede pensar que la naturaleza haya colocado a nadie en situación de servidumbre, pues nos ha puesto a todos en compañía.
A decir verdad, es muy inútil preguntarse si la libertad es natural, ya que a nadie puede mantenérsele en servidumbre sin dañarle: nada hay en el mundo más contrario a la naturaleza, completamente razonable, que la injusticia. La libertad es, por tanto, natural. Por ello, en mi opinión, no sólo hemos nacido con la libertad, sino también con la pasión de defenderla.
Y si por casualidad aún encontramos a quienes dudan de ello, embrutecidos hasta el punto de no reconocer sus dones ni sus pasiones originales, será preciso que les rinda los honores que se merecen y eleve, por así decirlo, a los animales hasta la tarima de la cátedra, para enseñarles su naturaleza y condición. Los animales, Dios me ayude, gritan «Viva la libertad» a los hombres, si quieres escucharles. Varias de estas bestias muerten rápidamente una vez que son capturadas. Como el pez que pierde la vida fuera del agua, se dejan morir para no seguir viviendo una vez perdida su libertad natural. Si entre los animales hubiera jerarquías, de tal libertad harían su nobleza. Otras bestias, grandes o pequeñas, al ser capturadas muestran tan grande resistencia, con sus garras, cuernos, picos y patas, que demuestran claramente el precio que asignan a aquello que pierden.
Una vez capturadas, dan tantos evidentes signos de que conocen su desgracia que resulta bello verles languidecer más que vivir, gemir por su felicidad perdida más que disfrutar en servidumbre. Cuando el elefante, ya a punto de ser capturado y sin esperanza tras haberse defendido hasta el último aliento, clava sus mandíbulas y rompe sus dientes contra los árboles, ¿no quiere acaso decir así que su gran deseo de permanecer libre le ha dotado del espíritu y la astucia del mercader frente a los cazadores, a los que trata de comprar pagando con sus propios dientes y su marfil como precio de su libertad?
Al caballo le acariciamos desde su nacimiento para acostumbrarle a servir. Pero nuestras caricias no impiden que cuando se le quiere domar muerda su freno y cocee al sufrir la espuela. Creo que de esa forma quiere dar testimonio de que, si sirve, no lo hace de buen grado, sino forzado. ¿Qué decir entonces?
«Hasta los bueyes gimen bajo el yugo, y los pájaros se quejan en la jaula», he dicho ya en verso en otra ocasión.
Así pues, ya que todo ser provisto de sentimientos siente la desgracia de la opresión y corre hacia la libertad; ya que las bestias, incluso aquellas destinadas al servicio del hombre, sólo se someten tras protestar y expresar un deseo contrario, ¿qué desgracia puede haber desnaturalizado al hombre -único ser que verdaderamente ha nacido para ser libre- hasta el punto de hacerle perder el recuerdo de su primer estado y el deseo de recuperarlo?
Hay tres tipos de tiranos.
Unos, reinan por elección del pueblo, otros por la fuerza de las armas, y los del tercer tipo reinan por sucesión de casta.
Aquellos que han adquirido el poder por el derecho de guerra, a ello ajustan su comportamiento, sabiéndolo y proclamándolo como en país conquistado.
Aquellos que nacen reyes no son, en general, mucho mejores. Nacidos y alimentados en el seno de la tiranía, desde su lactancia maman todo aquello que es propio del tirano y ven a los pueblos que les están sometidos como si fuesen sus siervos hereditarios. Según su tendencia dominante -ávaros o pródigos-, usan del reino como de su herencia.
En cuanto a aquel que ha recibido su poder del pueblo, parece que debería ser más soportable; y creo que lo sería si una vez alzado por encima de todos los demás, animado por eso que suele denominarse como «grandeza», aunque yo no sé bien qué es, tomase la decisión de no cambiar por ello. Pero, casi siempre, el que a tal situación llega considera que debe transmitir el poder a sus hijos. Y una vez que han adoptado tal opinión, sorprende ver cómo superan en vicios y crueldades a todos los demás tiranos. No encuentran mejor medio de asegurar su nueva tiranía que el reforzamiento de la servidumbre, arrancando las ideas de libertad del espíritu de sus súbditos con tanta eficacia que, por reciente que sea el recuerdo de ellas, queden pronto borradas de su memoria. A decir verdad, entre estos tiranos veo algunas diferencias, pero ninguna cualitativa, pues, aunque llegan al trono por medios diversos, su manera de gobernar es siempre más o menos la misma. Los que son elegidos por el pueblo, le tratan como toro a domar; los conquistadores, como si fuese su presa; y los que llegan al trono por sucesión, como a rebaño de esclavos que les pertenece por naturaleza.
Yo haría esta pregunta: si por azar naciesen hoy en día algunas personas totalmente nuevas, que no estén acostumbradas a la sumisión ni hayan conocido el dulce sabor de la libertad, ignorando incluso el nombre de una y otra condición, ¿qué eligirían si se les propusiese escoger entre estar sometidos o vivir libres? Sin ninguna duda, preferirían obeceder solamente a la razón en vez de servir a un hombre, a menos que sean como aquellas gentes de Israel que, sin estar sometidas a necesidad o imposición, se dieron un tirano. Nunca leo su historia sin experimentar un despecho tan profundo que casi me lleva al borde de sentirme inhumano y alegrarme de todos los males que les ocurrieron. Pues para que los hombres, en tanto que son hombres, se dejen someter es preciso que sean obligados a ello o que sean engañados. Obligados por los ejércitos extranjeros, como lo fueron Esparta y Atenas por los ejércitos de Alejandro, o engañados por tal o cual facción, como lo fue el gobierno de Atenas, caído antes en manos de Pisistrato.
Con frecuencia, los hombres pierden su libertad por ser engañados, pero engañados por sí mismos con más frecuencia que seducidos por otro. Así, el pueblo de Siracusa, capital de Sicilia, presionado por las guerras y tomando en cuenta solamente el peligro inmediato, eligió a Dionisio I y le dio el mando de su ejército, sin darse cuenta de que le había hecho tan poderoso que cuando este malvado retornó, triunfal como si hubiera vencido a sus conciudadanos más que a sus enemigos, se proclamó primero general, luego rey y finalmente rey tirano. Resulta increíble ver como el pueblo, una vez que se encuentra sometido, cae frecuentemente en un olvido tan profundo de su libertad que le resulta imposible despertar para reconquistarla. Sirve tan bien y tan voluntariamente que se diría que no sólo ha perdido su libertad sino que ha ganado su servidumbre.
Es verdad que al comienzo sirve forzado a ello y vencido por la fuerza. Pero los sucesores sirven sin lamentarlo y hacen de buen grado lo que sus antecesores habían hecho bajo coacción. Los hombres nacidos bajo el yugo, y por tanto alimentados y educados en la servidumbre sin ningún otro horizonte, se contentan con vivir tal y cómo han nacido y no piensan en tener más bienes o derechos que aquellos con los que se han encontrado. Consideran que la condición en que han nacido es su condición por naturaleza.
Sin embargo, no hay heredero, por pródigo o indolente que sea, que no dirija en algún momento su mirada sobre los archivos de su padre para ver si dispone de todos los derechos de sucesión y comprobar que nada se ha hecho en contra suya o de su predecesor. Pero la costumbre, que ejece en todos los ámbitos tan gran poder sobre nosotros, tiene, ante todo, el poder de enseñarnos a servir y, como se dice de Mitriades, que terminó por acostumbrarse al veneno, el poder de enseñarnos a tragar el veneno de la servidumbre sin encontrarlo amargo. No cabe duda de que la naturaleza nos dirige hacia donde ella quiere, tanto si nos ha favorecido como si nos ha desfavorecido, pero hay que confesar que tiene menos poder sobre nosotros que la costumbre. Por bueno que sea nuestro natural, se pierde si no es alimentado, y la costumbre nos modela siempre a su manera, pese a la naturaleza. Las semillas de bien que la naturaleza pone en nosotros son tan pequeñas y frágiles que no pueden resistir el más mínimo choque con una costumbre de signo contrario. A tales semillas les resulta mucho más difícil alimentarse que envilecerse y degenerar, como esos árboles frutales que conservan los caracteres de su especie si se les deja crecer, pero que, según el injerto que se les haga, los pierden y dan frutos diferentes a los que les son propios.
También las hierbas tienen cada una de ellas sus propias propiedades, su natural, su singularidad; sin embargo, su tiempo de vida, las intemperies, el sol o la mano del jardinero aumentan o disminuyen en gran medida sus virtudes. La planta vista en un país resulta con frecuencia irreconocible en otro.
Aquel que viese a los venecianos, un puñado de gentes viviendo tan libremente que ni siquera el más miserable de ellos querría ser rey, nacidos y educados de manera que no conocen más ambición que la de conservar su libertad, educados y formados desde la cuna de tal forma que no cambiarían una brizna de su libertad a cambio de todas las demás felicidades de la tierra; aquel, digo, que viese a esas personas y después se fuese al dominio de algún «gran señor», en el que encontrase personas que sólo han nacido para servir a éste y que para mantenerle abandonan su propia vida, ¿pensaría que estos dos pueblos tienen la misma naturaleza? ¿No creería más bien que ha salido de una ciudad humana para entrar en un zoológico?
Se cuenta que Licurgo, el legislador de Esparta, había criado a dos perros, hermanos y alimentados con la misma leche. Uno de ellos estaba siempre en la cocina, mientras que el otro solía correr por los campos al son de la trompa y el cuerno. Queriendo demostrar a los lacedemonios que los hombres son tales como la cultura los ha hecho, exhibio a ambos perros públicamente y puso entre ellos una sopa y una liebre. Uno, corrió hacia el plato, el otro hacia la liebre. Y sin embargo, dijo, ¡son hermanos!
Licurgo, con sus leyes y su arte político, educó y formó tan adecuadamente a los lacedemonios que cada uno de ellos prefería sufrir mil muertes antes que someterse a más amo que la ley y la razón.
Me place recordar ahora una anécdota referida a uno de los favoritos de Jerjes, gran rey de Persia, y a dos espartanos. Cuando Jerjes preparaba su guerra para la conquista de toda Grecia, envío embajadores a varias ciudades del país para pedirles agua y tierra, que era la manera utilizada por los persas para reclamar la rendición de las ciudades. Pero se guardó mucho de enviarles a Esparta o a Atenas, pues antes lo había hecho su padre Dario y los espartanos y atenienses habían arrojado a algunos de sus enviados a los fosos y a los restantes a los pozos, diciéndoles «Ahí están, tomad agua y tierra y llevadlas a vuestro príncipe».
Estas gentes no podían sufrir que se atentase contra su libertad, ni siquiera a través de la menor de las palabras. Los espartanos reconocieron que al actuar así habían ofendido a los dioses, sobre todo a Taltibio, dios de los mensajeros. Para apaciguarles decidieron enviar a Jerjes dos de sus conciudadanos para que dispusiese de ellos como quisiera y pudiese vengar así el asesinato de los embajadores de su padre.
Dos espartanos, Espertias y Bulis, se ofrecieron voluntariamente como víctimas y partieron. Una vez llegados al palacio de un persa llamado Hidarnos, delegado del rey para todas las ciudades costeras de Asia, éste les acogió con muchos honores, les dedicó grandes atenciones y, poco a poco, les preguntó por qué motivo rechazaban tan tajantemente la amistad del rey, diciéndoles: «Espartanos, por mi ejemplo podéis ver como el Rey sabe honrar a quienes lo merecen. Si estuvieseis a su servicio y os hubiese conocido, seríais gobernadores de alguna ciudad griega». Los lacedemonios respondieron: «En esto no puedes darnos buen consejo, ya que, si bien has probado la felicidad que nos prometes, tú desconoces completamente aquella de la que nosotros disfrutamos. Has experimentado el favor del rey, pero no conoces el delicioso gusto de la libertad. Si la hubieras probado, nos aconsejarías defenderla, no sólo con la lanza y el escudo, sino también con uñas y dientes». La verdad sólo estaba en boca de los espartanos, pero cada cual estaba hablando según la educación recibida. Al persa le era tan imposible añorar la libertad, que nunca había disfrutado, como a los lacedemonios, que la habían saboreado, aceptar la esclavitud.
Catón de Utica, aún niño y bajo el tutelaje de su maestro, visitaba con frecuencia al dictador Sila, a cuya casa tenía acceso a causa del rango de su familia y de sus vínculos de parentesco. En estas visitas iba siempre acompañado por su preceptor, siguiendo la costumbre romana para los hijos de los nobles. Un día observó que en la propia residencia de Sila, en su presencia o por orden suya, se hacia prisioneros a los unos, se condenaba a los otros, se desterraba a éste o se estrangulaba a aquel. Uno pedía la confiscación de los bienes de un ciudadano, otro pedía su cabeza. En resumen, lo que allí ocurría no era propio de la casa de un magistrado de la ciudad, sino de la de un tirano sobre el pueblo. No era el santuario de la justicia sino la caverna de la tiranía.
Ese joven muchacho dijo a su preceptor: «¿Por qué no me dais un puñal? Lo ocultaría bajo mi ropa. Con frecuencia entro en la habitación de Sila antes de que se haya levantado. Mi brazo es lo suficientemente fuerte para liberar de él a la ciudad». Esa es, en verdad, la palabra de un Catón. Tal inicio de una vida era digno de lo que fue su muerte. Callad el nombre y el país, contad solamente el hecho tal y como ocurrió, que hablará por sí mismo. Se dirá de inmediato: «Ese niño era romano, nacido en Roma cuando era libre».
¿Por qué digo esto? No es mi intención decir que el país y el suelo lo decidan todo, ya que en cualquier lugar la esclavitud resulta amarga a los hombres y la libertad les es querida. Pero me parece que se debe sentir piedad hacia aquellos que ya al nacer se encuentran sometidos bajo el yugo, y que se les debe perdonar si, no habiendo visto nunca ni una sombra de la libertad ni habiendo oído hablar de ella, no sienten la desgracia de ser esclavos.
En aquellos países en los que, como atribuía Homero al país de los cimerios, el Sol se manifiesta de forma muy diferente que a nosotros, ya que en ellos tras seis meses consecutivos de claridad vienen otros seis meses de oscuridad, ¿sería de extrañar que quienes nacen durante el largo periodo nocturno y nunca han oido hablar de la claridad ni visto el día se acostumbren a las tinieblas en las que han nacido y no deseen la luz?
No se siente la pérdida de aquello que nunca se ha tenido. La tristeza llega siempre después del placer, y al conocimiento de la desgracia se suma el recuerdo de alguna alegría pasada. La naturaleza del hombre es ser libre y querer ser libre, pero fácilmente se acomoda a otra condición cuando la educación le prepara para ello.
Digamos pues que si todas las cosas le parecen naturales al hombre que se ha acostumbrado a ellas, sólo perseverá en su naturaleza aquel que sólo desea las cosas simples e inalteradas. Así que la primera razón de la servidumbre voluntaria es la costumbre. Eso mismo les ocurre a los más briosos caballos, que primero muerden el freno y después se entretienen jugueteando con él; antes respingaban ante la silla de montar, pero ahora ellos mismos facilitan que les pongan los arneses y se pavonean orgullosos bajo la barda.
Dicen algunos que ellos siempre han estado sometidos, que sus padres también han vivido así. Piensan que están hechos para soportar el mal y se persuaden de ello por medio de ejemplos, consolidando ellos mismos, con el paso del tiempo, la posesión de aquellos que les tiranizan.
Pero el paso de los años no otorga el derecho a actuar mal. Por el contrario, acrecenta la injuria. En verdad, hay algunos que, mejor nacidos que otros, sienten el peso del yugo y no pueden evitar intentar sacudírselo, ni se adaptan nunca al sometimiento, y que, al igual que Ulises buscaba por tierra y mar volver a ver el humo de su casa, no han olvidado sus derechos naturales, sus orígenes, su estado primero, y aprovechan cualquier ocasión para reivindicarlos. Dado que tienen el entendimiento limpio y el espíritu clarividente, ellos no se contentan, como los ignorantes, en ver lo que está bajo sus pies sin mirar hacia atrás ni hacia adelante. Rememoran las cosas pasadas para juzgar el presente y prever el porvenir. Disponiendo de una cabeza bien colocada, la han afinado aún más con el estudio y el saber. Son aquellos que, incluso cuando la libertad estuviese perdida enteramente y prohíbida en este mundo, la imaginan y la sienten en su espíritu, y la saborean. La servidumbre les desagrada, por muy ridículamente que se la disfrace.
El gran Turco [Solimán] ha comprendido bien que los libros y el pensamiento, más que cualquier otra cosa, dan a los hombres sentimiento de su dignidad y odio a la tiranía. Comprendo que en su país no hay casi sabios ni demanda de ellos. El celo y la pasión de aquellos que, pese a las circunstancias, se han mantenidos devotos a la libertad queda habitualmente incapacitados de provocar efectos, sea cual sea su número, porque no pueden hacerse oír. Los tiranos les arrebatan toda libertad de acción, de expresión e incluso de pensamiento, por lo que quedan aislados en sus sueños.
Momo (dios de la mitología griega) no bromeaba demasiado cuando decía que había que rehacer al hombre forjado por Hefesto, ya que carecía de puertas en sus pechos a través de las que poder ver sus pensamientos.
Se dice que Bruto y Casio, cuando se propusieron liberar Roma (es decir, el mundo entero) no quisieron que Cicerón, el gran vigilante del bien público, estuviese al tanto de la operación, juzgando que su corazón era demasiado débil para un hecho tan elevado. Creían ensu voluntad, pero no en su coraje. Quien quiera recordar los tiempos pasados y repasar los viejos anales se convencerá de que casi todos aquellos que, viendo a su país maltratado y en malas manos, se forjaron el propósito de liberarlo con una buena, recta y decidida intención, consiguieron fácilmente su objetivo: para poder manifestarse ella misma, la libertad vino siempre en su ayuda. Harmodio, Aristogitón, Trasibulo, Bruto el Viejo, Valerio y Dión, que concibieron un proyecto tan virtuoso, lo llevaron a cabo con éxito. En tales casos, un firme deseo garantiza casi siempre el triunfo.
Bruto el Joven y Casio lograron quebrar la servidumbre; sólo perecieron cuando intentaron restablecer la libertad, no de una forma miserable, pues nadie osaría encontrar nada miserable en su vida o en su muerte, pero sí de forma muy lamentable, para la perpetua desgracia y la completa ruina de la república, la que, a mi entender, fue enterrada con ellos.Los intentos posteriores contra los emperadores romanos sólo fueron conjuras de ambiciosos cuyo fracaso y mal final no deben ser lamentados, ya que no deseaban derrocar el trono sino sólo sacudir la corona con el objetivo de echar al tirano para mantener la tiranía. Me habría enojado que estos últimos hubieran triunfado y me alegra que, con su ejemplo, hayan demostrado que no debe abusarse del santo nombre de la libertad para llevar a cabo una mala acción.
Pero volveré a mi tema, que casi había olvidado. La primera razón por la que los hombres sirven voluntariamente es que nacen siervos y son educados como siervos. De esa razón se deriva otra: bajo los tiranos, las personas se hacen rápidamente cobardes y pusilánimes. Agradezco al gran Hipócrates, padre de la medicina, haberlo resaltado tan claramente en su libro Las enfermedades. Era un hombre de buen corazón, y lo demostró cuando el rey de Persia quiso atraerle hacia él con grandes ofrendas y presentes. Hipócrates le respondió francamente, diciéndole que violaría su conciencia dedicarse a curar a los bárbaros que querían matar a los griegos y el servir con su arte a aquel que quería someter su país a la servidumbre. La carta que le escribió figura aún junto a sus otras obras, y siempre dará testimonio de su coraje y nobleza.
Con la libertad se pierde también la bravura. Las gentes sometidas carecen de ardor y de combatividad en la lucha, a la que van aturdidos y aletargados, asumiendo sin ganas una obligación. No bulle en su corazón ese ardor de la libertad que hace despreciar el peligro y anima a ganar, junto a los compañeros, el honor y la gloria, incluso al precio de una bella muerte. Entre los hombres libres, ocurre todo lo contrario, cada uno para todos y para sí mismo. Saben que todos recogeran partes igual del mal de la derrota o del bien de la victoria. Pero las personas sometidas, carentes de coraje y vivacidad, llevan bajeza y flojedad en el corazón, lo que les hace incapaces de cualquier gran acción. Los tiranos lo saben muy bien y hacen todo lo posible para apoltronarles aún más.
El historiador Jenofonte, uno de los más serios y estimados entre los griegos, escribió un pequeño libro en el que establecía un diálogo entre Simonides e Hierón, tirano de Siracusa, sobre las miserias del tirano. Este libro está lleno de buenas e importantes lecciones, expuestas con una gracia infinita. Quisiera Dios que todos los tiranos que han existido hubiesen tomado este libro como espejo. En él habrían reconocido sus taras y se habrían avergonzado de sus faltas. Este tratado habla de la pena que cae sobre los tiranos, ya que, al hacer mal a todos, a todos han de temer. Dice, entre otras cosas, que los malos reyes toman a su servicio mercenarios extranjeros, porque no se atreven a dar armas a sus súbditos, a los que han maltratado. En Francia, incluso, más en otros épocas que en ésta, algunos buenos reyes han tenido a sueldo tropas extranjeras, pero era más bien para salvaguardar a sus súbditos, sin reparar en gastos a la hora de proteger a los hombres.
Esa era también, creo yo, la opinión del gran Escipión el Africano, que prefería haber salvado la vida de un ciudadano que haber destruido a cien enemigos. Pero lo cierto es que el tirano sólo cree tener asegurado su poder si ha conseguido que sus súbditos sean hombres sin valor. Se le podría decir lo que, según Terencio, Trasón dijo al coronel de los elefantes: «¿haces tanto de bravo porque tienes mando sobre las bestias?».
Esa astucia de los tiranos para embrutecer a sus súbditos no ha sido nunca más evidente que en la conducta de Ciro hacia los lidios, una vez que ya se había apoderado de su capital y cautivado a Creso, ese tan rico rey. Le llegó la noticia de que los habitantes de Sardes se habían rebelado. Pronto los redujo a la obediencia, pero no queriendo arrasar una ciudad tan bella ni verse obligado a mantener un ejército para dominarla, recurrió al admirable expediente de crear burdeles, tabernas y juegos públicos, publicando una ordenanza que obligaba a los ciudadanos a acudir a ellos. A partir de ese momento, ya no tuvo que usar la espada contra los lidios. Esos miserables se divertían inventando todo tipo de juegos, y lo hicieron tan bien que los latinos utilizaron el nombre de los lidios para formar la palabra con la que designaron lo que nosotros llamamos pasatiempos y ellos denominaron «Ludi» a partir de una deformación de la palabra «Lydi».
Cierto es que no todos los tiranos han manifestado de forma tan explícita su propósito de pusilanimizar a sus súbditos; pero lo que ese tirano ordenó formalmente, la mayor parte de los otros lo han hecho bajo cuerda. La tendencia natural del pueblo ignorante, que suele ser el más numeroso en las ciudades, es desconfiar de quien le ama y confiar en quien le engaña. No hay pájaro que más fácilmente acuda hacia el reclamo de caza ni pez que, atraido por el gusano, muerda antes el anzuelo que todos esos pueblos que se dejan seducir por la servidumbre al menor caramelo que se les deje probar. Parece cosa maravillosa que tan pronto cedan al menor cosquilleo. El teatro, los juegos, las farsas, los espectáculos, los gladiadores, los animales extraños, las medallas, las pinturas y otras drogas de esa especie eran para los pueblos antiguos los incentivos de su servidumbre, el precio de su libertad arrebatada, las herramientas de la tiranía. Esos medios, esas prácticas, esas tentaciones, eran empleados por los antiguos tiranos para adormecer a sus súbditos bajo el jugo. Así, los pueblos embrutecidos, que encontraban bellos todos estos pasatiempos, entretenidos en un vano placer que les deslumbraba, se acostumbraban a servir con aún mayor torpeza que esos niños que sólo aprenden a leer con brillantes imágenes.
Los tiranos romanos sobrepasaban estos medios. Hacían que las decurías empinasen el codo con frecuencia, cebaban a esa canalla atraída por los placeres de la boca más que por cualquier otra cosa. Así, ni el más despierto entre ellos habría dejado su escudilla sopera para reencontrar la libertad de la República de Platón. Los tiranos distribuían con largueza el cuarto de trigo, el medio de vino, los sestercios, y entonces era habitual oír gritar «¡Viva el rey!». Semejantes zopencos no se daban cuenta de que apenas recobraban una parte de lo que era suyo, una parte que el tirano no podría haberles dado si antes no se la hubiese quitado. Uno echaba hoy el guante al sestercio, y aquel otro se cebaba en el banquete público bendiciendo a Tiberio y Nerón por su liberalidad, pero cuando llegado el día de mañana era obligado a ceder sus bienes ante la avidez, sus hijos ante la lujuria, su sangre incluso ante la crueldad de estos «magníficos» emperadores, entonces no decía ni palabra, como si una piedra fuese, y no reaccionaba más que pudiera hacerlo un tronco. El pueblo ignorante siempre ha sido así: para el placer que no puede obtenerse de forma honesta, siempre está dispuesto; pero se muestra insensible ante el daño y el dolor sufrido con honestidad.
Hoy en día no veo a nadie que, al oir hablar de Nerón, no tiemble ante el nombre de este vil monstruo, esa sucia peste. Sin embargo, hay que decir que tras la muerte, tan desagradable como su vida, de ese incendiario, de ese verdugo, de esa bestia salvaje, el famoso pueblo romano experimentó tanto disgusto, recordando sus juegos y festines, que llegó a rendirle duelo. Eso, al menos, es lo que escribe Tácito, excelente autor y uno de los historiadores más fiables. Y esto no resultará extraño si se toma en cuenta lo que ese mismo pueblo había hecho a la muerte de Julio César, que había secuestrado las leyes y la libertad romanas. Tengo entendido que de este personaje se alababa, ante todo, su «humanidad»; sin embargo, ella fue más funesta para su país que la mayor crueldad del tirano más salvaje que nunca haya vivido, pues, en verdad, esa venenosa dulzura edulcoró para el pueblo romano el brevaje de la servidumbre. Tras su muerte, ese pueblo, que aún sentía en su boca el sabor de los banquetes y recordaba sus prodigalidades, amontonó los bancos de la plaza pública para prender una gran hoguera en su honor; después, le alzó una columna como «padre del pueblo» (incripción que figuraba en su capitel) y rindió más honores a este muerto que los que debería haber hecho a un vivo, comenzando por aquellos que le habían matado.
Los emperadores romanos no se olvidaban de tomar el título de «Tribuno del pueblo», oficio tenido por santo y sagrado; creado para la defensa y protección del pueblo, gozaba de alto prestigio en el Estado. Se aseguraban así de que el pueblo se fiase más de ellos, como si bastante con escuchar ese nombre y pudiese prescindirse de sentir sus efectos. Pero no se comportan mejor los que hoy, antes de cometer los peores crímenes, los preceden siempre de algunos bonitos discursos sobre el bien público y el alivio de los desgraciados. Son bien conocidas las fórmulas de las que hacen uso con tanta finura; ¿pero puede hablar de sutileza allá donde hay tanta impudicia?
Los reyes de Asiria, y más tarde los reyes medos, aparecían en público lo más raramente posible, para que el pueblo supusiese que tenían algo de sobrehumano y para dejar soñar a aquellos que fantasean sobre aquello que no pueden ver. Así, muchas naciones que estuvieron largo tiempo sometidas al imperio de estos misterios reyes se acostumbraron a servirles, y lo hacían aún más voluntariamente por ignorar quien era su amo o incluso por desconocer si tenían amo. De modo que vivían atemorizados por un ser al que nunca habían visto.
Los primeros reyes de Egipto casi nunca se mostraban sin llevar sobre su cabeza una rama o un fuego. Se enmascaraban y se portaban como titiriteros, inspirando con tales extrañas formas el respeto y la admiración de sus súbditos, que más bien habrían debido mofarse y reirse de ellos si no hubieran sido tan estúpidos o estado tan sometidos. Es verdaderamente lamentable descubrir todo lo que hacían los tiranos de tiempos pasados para fundamentar su tiranía, y ver que para ello les bastaban medios muy pequeños, ya que siempre encontraban a la población tan bien dispuesta hacia ellos que para pescarla les bastaba echar la red. Tanto más se mofaban de ella, tanto más fácil les resultaba engañarla y tanto mejor eran servidos.
¿Qué decir de otro de los camelos creídos a pies juntillas por los pueblos antiguos? Creyeron firmemente que uno de los dedos del pie de Pirro, rey de Epiro, hacia milagros y curaba a los enfermos del bazo. Adornaron este cuento diciendo que, cuando el cadáver de ese rey fue incinerado, ese dedo fue encontrado intacto entre las cenizas, inmune al fuego. El propio pueblo ha creado siempre los engaños, a los que añadía una estúpida fe. Muchos autores han informado de tales engaños. Puede verse fácilmente que los han recogido entre los chismes de los pueblos y las fábulas de los ignorantes.
Póngamos como ejemplo las maravillas atribuidas a Vespasiano, a su vuelta de Asiria con destino a Roma, pasando por Alejandría: devolvía el andar a los cojos y la vista a los ciegos, y miles de cosas similares que, a mi entender, sólo podrían ser creídas por aquellos que fuesen más ciegos que aquellos a los que Vespasiano sanaba.
Hasta los mismos tiranos se extrañaban de que los hombre soportasen que otro les maltratase, por lo que con gusto se cubrían con el manto de la religión y se disfrazaban con los oropeles de la divinidad para garantizar su malvada vida. Así, Salmoneo, por haberse mofado del pueblo intentando hacerse pasar por Júpiter, terminó finalmente en el fondo del infierno, según los versos de Virgilio, que allí le habría visto:
«Allí vi a los dos hijos de Aloeis, enormes gigantes, que intentaron quebrantar con sus manos el inmenso cielo y expusrar a Júpiter de su excelso trono; vi también a Salmoneo, padeciendo horribles castigos por haber querido imitar los rayos de Júpiter y los truenos del Olimpo. Tirado por un carro de cuatro caballos y blandiendo teas, iba ufano por los pueblos de Grecia y cruzaba su ciudad de Elix, reclamando para sí los honores debidos a los dioses. ¡Insensato, que creía simular con el bronce batido por los cascos de sus caballos el crujido de las tempestades y del inimitable rayo!, pero Júpiter, sin teas ni humeantes llamas, le disparó entre densas nubes un dardo de fuego y le precipitó en el profundo abismo» (La Eneida).
Si así fue tratado allá abajo quien sólo hizo el idiota, creo que aquellos que han abusado de la religión para hacer el mal serán allí alistados bajo mejor enseña.
Nuestros tiranos también han sembrado en Francia todo tipo de cosas del mismo género: sapos en los blasones, flores de lis, la Santa Ampolla y la oriflama. Cosas que, por mi parte y por más que así lo sea, no quiero creer que sólo sean desatinos, ya que nuestros ancestros en ellos creyeron y en nuestro tiempo no hemos tenido ocasión de sospechar que tal cosa sean. Pues hemos tenido algunos reyes tan buenos en la paz y tan valientes en la guerra que, aunque hayan nacido reyes, parece que la naturaleza no les haya hecho como a los demás y que el dios todopoderoso les haya escogido antes de su nacimiento para confiarles el gobierno y la protección de este reino. Y aún cuando esto no fuese así, no querría entrar en liza para debatir la verdad de nuestras historias ni espulgarlas libremente, evitando así el secuestro de tan bello tema en el que podrá empeñarse nuestra poesía francesa, esa poesía que no sólo ha sido embellecida sino que, por así decir, ha sido creada de nuevo por Ronsard, Baïf et Bellay, quienes hacen progresar tanto nuestra lengua que me atrevo a esperar que pronto nada tendremos que envidiar a griegos o latinos, salvo el derecho de progenitura.
En verdad, yo haría gran daño a nuestra rima (uso intencionadamente ese término, que me agrada, pues, aunque muchos la hayan convertido en mera mecánica, otros hay capaces de darle nobleza y devolverle su original lustre). Le haría, sí, gran daño robándole los bonitos cuentos sobre el rey Clovis, en los que se anima con tanto ingenio y conveniencia el verbo de nuestro Ronsard, en su Francíada. Conozco la capacidad, el fino espíritu y la gracia de ese hombre, que hará de la oriflama su tema, como hacían los romanos con sus vestales y con esos «escudos caídos del cielo» de los que habla Virgilio. De nuestra Santa Ampolla sacará tan buen partido como los atenienses sacaron de la cesta de Eresictón. Habla de nuestros escudos de armas tan bien como ellos hablaron de su olivo, cuya existencia aún presumen en la torre de Minerva. Sí, sería temerario pretender desmentir a nuestros libros invadiendo el terreno de nuestros poetas. Pero para volver a mi tema, del que me he alejado sin darme cuenta, ¿no está claro que los tiranos, para afirmar su poder, se han esforzado en acostumbrar al pueblo, no sólo a la obediencia y a la servidumbre, sino también a prestarles devoción? Todo lo que yo he dicho hasta aquí sobre los medios empleados por los tiranos para imponer la servidumbre sólo es ejercido sobre la gente ignorante.
Llego así a un punto que es, a mi entender, el resorte y el secreto de la dominación, el sosten y fundamento de toda tiranía. Se equivocaría mucho quien pensase que las alabardas, los guardas y los vigilantes son protección suficiente para los tiranos. De ellos se sirven, más bien, como forma y como espantajo, pero sin confiarse a su mera protección. Los arqueros pueden impedir el acceso al palacio de los incapaces sin medios para hacer daño, pero no a personas audaces y bien armadas. El número de emperadores romanos que escaparon del peligro gracias a sus arqueros es menor al de aquellos emperadores que murieron a manos de sus propios arqueros. Quienes defienden a un tirano no son los hombres de caballería o infantería, ni las armas, sino cuatro o cinco hombres que le sostienen y someten ante él a todo el país. Puede ser difícil de creer, pero es la exacta verdad. Siempre ha sido así: cinco o seis hombres a los que el tirano escucha, llegados hasta él por su propia voluntad o porque él los ha llamado, para ser los cómplices de sus crueldades, los compañeros de sus placeres, los rufianes de sus voluptuosidades y los beneficiarios de sus rapiñas.
Esa media docena de hombres moldean tan bien a su jefe que la maldad de éste hacia la sociedad ya no es sólo la suya propia, sino también la de los suyos. Esos seis hombres tienen debajo a seiscientos, a los que corrompen al igual que corrompieron al tirano. Y de esos seiscientos dependen seis mil, a los que promueven, otorgándoles el gobierno de las provincias o el manejo de los dineros para tenerles atrapados por su codicia o su crueldad, de manera que las ejerzan por delegación y hagan tanto mal que no puedan quedar en la sombra y que sólo gracias a su protección puedan escapar a las leyes y al castigo.
Grande es también el número de los que siguen a éstos. Quien quiera devanar el ovillo verá que no son seis mil, sino cien mil o incluso millones, quienes sostienen al tirano por medio de esta ininterrumpida cadena que les ata y liga a él, como Horacio pone en boca de Jupíter, que se jacta de que, tirando de una cadena semejante, arrastraría todos los dioses. De ahí procede el incremento del poder del Senado bajo Julio César, el establecimiento de nuevas funciones y la institución de nuevos cargos, no para reorganizar la justicia sino para dar nuevos apoyos a la tiranía.
En resumen, los beneficios y favores recibidos del tirano hacen que se llegué a un punto en el que hay casi tantas personas a las que la tiranía beneficia como personas a las que placería la libertad.
Según los médicos, desde que se manifiesta un tumor en algún lugar de nuestro cuerpo, aunque nada parezca haber cambiado en éste, todos los humores se dirigen hacia esa parte carcomida. Igualmente, una vez que un rey se declara tirano, todo lo malo del reino, todas sus heces, y no me refiero con ello a unos cuantos pícaros y bribones que no pueden causar bien ni mal a un país, sino a aquellos que están poseídos por una ardiente ambición y una notable codicia, se agrupa en torno a dicho rey y le sostiene para tener parte en el botín y para ser, bajo el gran tirano, otros tantos pequeños tiranos.
Así son los grandes ladrones y los famosos corsarios. Unos recorren el país, otros persiguen a los viajeros. Unos preparan emboscadas, otros están al acecho. Unos masacran, otros despojan, y aunque entre ellos haya jerarquías, siendo unos criados y otros jefes en la banda, al fin y al cabo todos ellos se aprovechan del botín, bien del principal, bien de sus migajas.
Se dijo que los piratas cicilianos se unieron en tan gran número que fue preciso enviar contra ellos al gran Pompeyo, y que atrajeron a su alianza a varias bellas y grandes ciudades, en cuyas abras, al volver de sus correrías, se refugiaban, entregando a cambio una parte del fruto de sus pillajes.
De esa forma, el tirano somete a sus súbditos utilizando a unos contra otros. Es protegido por aquellos de los que debería protegerse, si es que algún valor tuviesen. Pero como bien ha sido dicho, para hendir la madera se usan cuñas de madera; eso son, precisamente, sus arqueros, sus guardias, sus alabarderos. No es que éstos no sufran, pero esos miserables abandonados por Dios y por los hombres se contentan con sobrellevar su mal y causárselo, no a quien se lo causa a ellos, sino a los que, como ellos, también lo sobrellevan y no tienen ninguna culpa. Cuando pienso en esa gente que halaga al tirano para aprovecharse de su tiranía y de la servidumbre del pueblo, me siento casi tan sorprendido por su maldad como compadecido por su estupidez.
Pues, a decir verdad, aproximarse al tirano es alejarse de su propia libertad y abrazar y saludar aparatosamente a su propia servidumbre. Si dejasen de lado durante un momento su ambición, si se distanciasen algo de su codicia, y después se mirasen y se tomasen en consideración, verían claramente que esos aldeanos, esos campesinos que ellos pisotean y a los que tratan como a forzados o esclavos, son, pese a estar tan maltratados, más felices que ellos y, de alguna forma, más libres. El labrador y el artesano, por avasallados que estén, pasan desapercibidos si obedecen; pero el tirano ve como aquellos que le rodean mendigan su favor. No basta con que cumplan sus órdenes, sino que también se requiere que piensen lo que él quiere que piensen y, con frecuencia, que, para satisfacerle, prevean sus deseos. No basta con obedecerle, hay que complacerle. Deben romperse, atormentarse, matarse en aras de sus intereses, y, dado que sólo deben encontrar placer en el placer de él, deben sacrificar sus gustos ante los suyos, forzar su temperamento y despojarse de su naturaleza. Deben estar atentos a sus palabras, a su voz, a su mirada, a sus gestos, mientras que sus propios ojos, pies y manos deben estar continuamente dedicados a indagar los deseos y adivinar los pensamientos del tirano.
¿Es eso vivir feliz? ¿Es, incluso, vivir? Nada hay más insoprotable en el mundo, no sólo para todo hombre valeroso, sino para cualquiera que tenga sentido común o mero aspecto humano. ¿Qué condición puede ser más miserable que la de vivir de esa manera, sin nada propio y poniendo a disposición de otro su comodidad, su libertad, su cuerpo y su vida?
Pero quieren servir para amasar riquezas. ¡Cómo si pudiesen ganar nada que sea suyo, cuando no siquiera pueden decir que ellos son de sí mismos! Cómo si bajo un tirano alguien pudiese tener algo verdaderamente suyo, pretenden convertirse en poseedores de riquezas, olvidando que ellos mismos dan al tirano la fuerza para arrebatar todo a todos, sin dejar a nadie nada de lo que pueda decirse que pertenece a su persona. Sin embargo, pueden ver que precisamente esas riquezas hacen que los hombres dependan de la crueldad del tirano; que para éste no hay crimen más digno de muerte que el beneficio de otro; que sólo ama las riquezas y que no vacila en atacar a los ricos. Estos, pese a todo, se presentan ante él como corderos ante el matarife, ahítos y cebados como si quisieran darle envidia. No deberían acordase tanto de aquellos que han ganado mucho cerca de los tiranos y deberían acordarse más de aquellos que, habiendo podido llenarse hasta el hartazgo durante algún tiempo, han terminado poco después perdiendo todos sus bienes e incluso la vida. Deberían pensar menos en el gran número de los que así han adquirido riquezas y deberían pensar más en el pequeño número de los que han podido conservarlas.
Si repasamos todas las antiguas historias y si evocamos todas aquellas que recordamos, veremos cuan numerosos son aquellos que, habiendo llegado a influir sobre los príncipes con malas artes, halagando sus malas tendencias o abusando de su ingenuidad, fueron finalmente aplastados por esos mismos príncipes, que empeñaron tanta soltura a la hora de encumbrarles como inconstancia a la hora de defenderles. Entre aquellos que han estado cercanos a los malos reyes, pocos hay, casi ninguno, que no haya sufrido finalmente la misma crueldad del tirano que ellos habían atizado contra otros. Con frecuencia, los que, a la sombra del favor del tirano, se habían enriquecido con los despojos arrebatados a otros, terminaron enriqueciendo al tirano con sus propios despojos.
Por mucho que reluzcan en ellas la virtud y la integridad (que, vistas de cerca, inspiran cierto respeto a los mezquinos), tampoco lograrán mantener la consideración del tirano las personas de bien, a las que en algunas ocasiones el tirano llega a amar. También ellas experimentarán el mal común y padecerán la tiranía. Así, por ejmplo, un Séneca, un Burro, un Traceas, tres personas de bien. Las dos primeras tuvieron la desgracia de estar próximas a un tirano del que eran muy queridas y que les confió la gestión de sus asuntos. Pues bien, aunque uno de ellos hubiera educado al tirano y tuviese como garantía de su amistad los cuidados que le prestó durante la infancia, los tres tuvieron una muerte muy cruel. ¿No basta esto como ejemplo de la poca confianza que se debe depositar en un amo malvado? En verdad, ¿qué amistad puede esperarse de aquel que tiene el corazón lo bastante duro como para odiar a todo un reino que se limita a obedecerle?, ¿qué amistad cabe esperar de un ser que, incapaz de amar, se empobrece a sí mismo y destruye su propio imperio?
No obstante, alguien podría decir que esos tres hombres padecieron tal desgracia precisamente por ser personas excesivamente buenas. Pero eso puede desmentirse si nos fijamos con atención en el entorno de Nerón, donde veremos que tampoco tuvieron un final mejor todos aquellos que contaron con su gracia y que estuvieron cercanos a él por medio de su propia maldad.
¿Alguien ha oido hablar de un amor tan desenfrenado, de un cariño tan impetuoso, de un hombre tan obstinadamente apegado a una mujer como en el caso de Nerón respecto a Popea? Sin embargo, él mismo la envenenó. Para colocarle en el trono, su madre, Agripina, había matado a su propio marido Claudio; para favorecerle, todo hizo y todo sufrió. No obstante, fue su hijo, su bebé, al que había convertido en emperador, quien le arrebató la vida tras haberla maltratado frecuentemente. Nadie hubiera negado que fue un castigo merecido… si lo hubiese ejecutado cualquier otro. ¿Quien hubo más fácil de manejar, más simple e inocente que el emperador Claudio? ¿Quién estuvo más chiflado de una mujer que él de Mesalina? Mas la entregó al verdugo. Las bestias tiránicas siguen siendo bestias y son incapaces de hacer nunca el bien, pero, ignoro cómo, finalmente el poco espíritu que les queda se despierta para ser utilizado cruelmente contra aquellos que les son más cercanos. Es conocida la historia de aquel que, habiendo destapado la garganta de su mujer, aquella a la que más amaba y sin la que parecía no poder vivir, le dirigió este bonito cumplido: «este bello cuello será cortado inmediatamente si lo ordeno». Esa es la razón por la que la mayor parte de los tiranos han sido asesinados por sus favoritos, ya que, conociendo la naturaleza de la tiranía, les intranquilizaba cuál sería la voluntad del tirano y desconfiaban de su poder. Domitiano fue matado por Estefano, Cómodo por una de sus amantes, Caracalla por el centurión Marcial, alentado por Macrín, etcétera.
En verdad, el tirano nunca ama ni es amado. La amistad es una palabra sagrada, algo santo. Sólo existe entre personas de bien. Nace de una mutua estima y se mantiene mucho más por la honestidad que por las ventajas obtenidas con ella. Un amigo está seguro de otro porque conoce su integridad y tiene como garantía su buen natural, su lealtad, su constancia. Donde hay crueldad, deslealtad e injusticia no puede haber amistad. Si se juntan los malvados, lo que se forma es un complot, no una sociedad. No se aman, pero se temen. No son amigos, sino cómplices.
Incluso aunque esto no fuese así, sería difícil encontrar en un tirano un amor seguro, ya que, al estar por encima de todos, sin que nadie sea su par, se encuentra más allá de los límites de la amistad, pues ésta florece en la igualdad, en la que se marcha al compás. Por ese motivo, por ser todos pares y compañeros, existe una especie de buena fe entre los ladrones cuando se reparten el botín. Si no se aman, al menos se temen. No quieren debilitar su fuerza desuniéndose.
Pero los favoritos de un tirano no pueden contar nunca con él, porque ellos mismo le han enseñado que es omnipotente, que ningún derecho o deber le obliga, que no tiene que dar más razón que su voluntad, que nadie es igual a él y que es el amo de todos. ¿No resulta deporable que, pese a tantos llamativos ejemplos y teniento el peligro tan presente, nadie quiera aprender las lecciones de las miserias ajenas y que sean tantas las gentes que aún se acercan voluntariamente al tirano? ¿Que no haya uno que tenga la prudencia y el coraje de decirle, como el zorro de la fábula al león que se hacía pasar por enfermo, «iría con gusto a visitarte a tu cubil, pero veo muchas huellas de los animales que entran en ella, pero ninguna de los que salen».
Estos miserables ven como relucen los tesoros del tirano; admiran, sorprendidos, los destellos de su magnificencia. Atraídos por su resplandor, se acercan sin darse cuenta de que se aproximan a una llama que les devorará, como el imprudente sátiro de la fábula, que, viendo brillar el fuego robado por Prometeo, le pareció tan bello que fue a besarlo y ardió. Así, la mariposa que, esperando disfrutar de algún placer, se lanza contra el brillante fuego, pronto experimenta que éste también tiene el poder de quemar, como decía Lucano.
Cuando estos validos logran escapar de las manos de aquel al que sirven, no se salvarán de las de su sucesor. Pues, si es bueno, tendrán que rendir cuentas y someterse a la razón, y si es malo, como su predecesor, tendrá sus propios favoritos que, habitualmente, no se contentarán con quitarles su puesto sino que también querrán quitarles sus bienes y su vida. ¿Cómo es entonces que haya alguno que, ante tal peligro y con tan pocas garantías, quiera ocupar una posición tan peligrosa y servir con tantos sufrimientos a un amo tan peligroso?
¡Qué pena, qué martirio, Dios mio! Pasarse día y noche placiendo a un hombre y desconfiando de él más que de cualquier otro. Estar siempre ojo avizor, con los oídos bien abiertos, tratando de saber de dónde vendrá el golpe, de descubrir emboscadas, de escudriñar el semblante de los competidores y adivinar dónde está el traidor. Sonreír a cada uno y desconfiar de todos, no tener enemigo abiertamente proclamado ni amigo seguro. Mostrar siempre un rostro sonriente aunque el corazón esté helado. No poder ser feliz ni poder atreverse a estar triste.
Resulta gracioso considerar que es lo que obtienen a cambio de ese gran tormento, de esa fatiga y de su vida miserable: el pueblo no acusa al tirano de los males que sufre, sino a ellos, los que le gobiernan. De ellos, conocen sus nombres y narran sus vicios los pueblos, las naciones, todos a porfía, incluyendo a los campesinos y labradores. Acumulan sobre ellos ultrajes, insultos y juramentos. Todas las oraciones y maldiciones se dirigen contra ellos. se les atribuye todas las desgracias, pestes y hambrunas. Y si a veces se finge rendirles homenaje, a la vez se les maldice desde el fondo del corazón y se les tiene más horror que a las bestias salvajes.
Ese es el honor y la gloria que, por sus servicios, recogen entre personas que no quedarían satisfechas ni medio consoladas por su sufrimiento si cada una pudiese tener un trozo de su cuerpo. Incluso tras su muerte, el nombre de estos «tragapueblos» será oscurecido por la tinta de mil plumas y su reputación desgarrada en mil libros. Hasta sus huesos son arrojados al fango para toda la posteridad, como si se quisiera castigarles después de muertos por su malvada vida.
Aprendamos pues a actuar bien. Alcemos nuestros ojos hacia el cielo por nuestro honor o por honor a la verdad, o mejor aún por los de Dios todopoderoso, fiel testigo de nuestros actos y juez de nuestras faltas. Yo pienso, y creo no equivocarme, que, dado que nada es más contrario a un Dios bueno y liberal que la tiranía, él reservará a los tiranos y a sus cómplices algun particular castigo en los infiernos.
Edición digital de la Fundación Andreu Nin, 2009
Progreso destructivo: Marx, Engels y la ecología (Michael Löwy, 2003)
¿En qué medida el pensamiento de Marx y Engels es compatible con la ecología moderna? ¿Puede concebirse una lectura ecológica de Marx? ¿Cuáles son las adquisiciones del marxismo indispensables para la constitución de un ecosocialismo a la altura de los desafíos del siglo de XXI? ¿Y qué concepciones de Marx requieren una «revisión» según estos requisitos? Las notas breves que siguen no tienen la ambición de contestar estas preguntas, sino sólamente de poner algunas orientaciones para el debate.
Continuar leyendo «Progreso destructivo: Marx, Engels y la ecología (Michael Löwy, 2003)»
Historia abierta y dialéctica del progreso en Marx (Michael Lowy, 2001)
Por una ética ecosocialista (Michael Löwy, 2001)
Ecología y socialismo (Michael Löwy, 2007)
Cuando el tema es ecología y socialismo, lo primero a considerar es hasta qué punto la razón capitalista está llevando a nuestro pequeño planeta -y los seres vivos que lo habitan- a una situación catastrófica desde el punto de vista del medio ambiente, de las condiciones de supervivencia de la vida humana y de la vida en general.
Continuar leyendo «Ecología y socialismo (Michael Löwy, 2007)»
Aproximaciones de Manuel Sacristán a la obra de Antonio Gramsci. Antología mínima (Salvador López Arnal)
Antología de textos de Manuel Sacristán en torno a Catalunya, España, el internacionalismo, los derechos nacionales y cuestiones afines (Salvador Lopez Arnal)
Sobre Hobsbawm y el corto siglo veinte (Juan Manuel Vera, 1996)
Artículo publicado en la revista Iniciativa Socialista nº39, abril 1996.
El siglo veinte terminó en 1991. Eric Hobsbawm identifica y describe detenidamente el periodo 1914-1991, al cual llama el corto siglo veinte, como una etapa histórica coherente (Historia del siglo XX, 1914-1991 -Age of extremes. The short twentieth century-, Barcelona, Crítica, 1995). En una difícil síntesis, en algunos momentos brillante y en otros más que discutible, el historiador inglés se aproxima a la grandeza y miseria del siglo desde la consciencia de que nuestras encrucijadas actuales no son sino un producto de sus acontecimientos y sus tendencias. Desde esa perspectiva afronta nuestra capacidad o incapacidad para aprender de ese pasado.
Continuar leyendo «Sobre Hobsbawm y el corto siglo veinte (Juan Manuel Vera, 1996)»
Hacia un nuevo comienzo. Alternativa a las sectas de izquierda (Hal Draper, 1971)
Título original: «Toward a New Beginning – On Another Road: The Alternative to the Micro-Sect». Texto de 1971. Traducción castellana en Iniciativa Socialista número 49, 1998. El título de esta edición es de la Fundación Andreu NIn. Continuar leyendo «Hacia un nuevo comienzo. Alternativa a las sectas de izquierda (Hal Draper, 1971)»