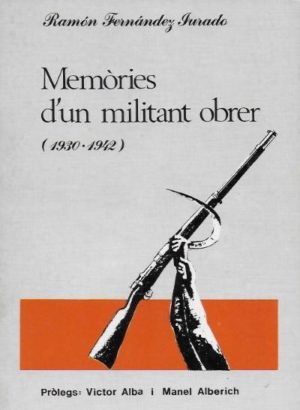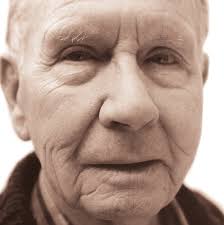“Sin dall’infanzia, mi sembra d’aver sempre avuto, molto netto, il doppio sentimento che doveva dominarmi durante tutta la prima parte della mia vita: quello cioè di vivere in un mondo senza evasione possibile dove non restava che battersi per una evasione impossibile”(1). Inizia così Memorie di un rivoluzionario di Victor Serge, uno dei capolavori della memorialistica politica di questo secolo. Al pari di molti altri protagonisti di primo piano del movimento rivoluzionario dei paesi latini come Nin, Monatte, Rosmer, Victor Serge, che in realtà si chiamava Viktor L’vovic Kibal’cic, si forma in quella vera e propria fucina del socialismo critico rappresentato dal movimento libertario e dal sindacalismo rivoluzionario di inizio secolo, quando gli scambi e i confini fra socialismo, anarchismo e sindacalismo non erano ancora rigidamente definiti come oggi (2). Un anarchismo “sentimentale nutrito di ansia di totale rinnovamento etico e sociale, che avversava insieme la ‘pochezza’ del socialismo riformista e le storture dell’ordine costituito borghese”(3).
Victor Serge nasce a Bruxelles il 30 dicembre 1890 da genitori russi emigrati. L’infanzia trascorsa in un ambiente poverissimo segna indelebilmente la sua vita. Ricordando nelle sue memorie il fratello, Raoul-Albert, morto a nove anni di tubercolosi e di fame, Victor rende espliciti i motivi ispiratori e le caratteristiche stesse della sua lunga e travagliata militanza politica: l’avversione profonda verso ogni tipo di ingiustizia e di oppressione, il disprezzo per l’ipocrisia mascherata dei benpensanti, la profonda umana attrazione verso chi soffre.
“Detestavo – scrive – la fame lenta dei bambini poveri; negli occhi di quelli che incontravo, credevo riconoscere le espressioni di Raoul. Mi erano così più vicini di chiunque altro, fratelli, e li sentivo condannati. Sono questi sentimenti profondi che mi sono rimasti”(4).
Privo di studi regolari, istruito dal padre che, “universitario povero”, disprezzava l’insegnamento borghese impartito alle classi popolari,(5) il giovane Victor a quindici anni si allontana da casa impiegandosi prima come apprendista fotografo, poi come fattorino d’ufficio, disegnatore tecnico, operaio. Membro della Jeune Garde Socialiste, ne scopre presto il carattere opportunista e nel 1906 in occasione del congresso straordinario del Parti Ouvrier Belge rompe con la socialdemocrazia per formare il Groupe Révolutionnaire di Bruxelles di ispirazione libertaria.
“L’anarchismo – ricorda nella sua autobiografia – ci prendeva per intiero perché ci chiedeva tutto, ci offriva tutto: non c’era un solo angolo della vita che non rischiarasse…l’anarchismo esigeva anzitutto l’accordo tra gli atti e le parole: per questa ragione andammo alla tendenza estrema, quella che mediante una dialettica rigorosa arrivava, a forza di rivoluzionarismo, a non avere più bisogno di rivoluzione”(6).
Trasferitosi in Francia, prima a Lille e poi a Parigi, con lo pseudonimo di Rétif collabora alla stampa anarchica ed entra in contatto con i teorici dell’azione diretta e illegale. Nel 1912, coinvolto marginalmente nel caso Bonnot, per il suo rifiuto di collaborare con la polizia viene condannato a cinque anni di prigione. Scarcerato, nel gennaio 1917 si rifugia in Spagna, dove con il nuovo nome di Victor Serge partecipa alla preparazione dell’insurrezione di Barcellona del 19 luglio per iniziare, poi, nell’estate un lungo e drammativo viaggio verso la terra dei suoi genitori, quella Russia dove la rivoluzione proletaria è all’ordine del giorno. Rientrato clandestinamente in Francia, arrestato e internato nel campo di Précigné, nuovamente espulso agli inizi del 1919, Serge riesce finalmente dopo una lunga peregrinazione attraverso l’Europa a raggiungere Pietrogrado nell’aprile 1919. Dall’esperienza del carcere e dal fallimento dell’insurrezione barcellonese egli ha maturato la consapevolezza che la possibilità di raccogliere vittoriosamente la sfida della borghesia, di trasformare la guerra imperialista in rivoluzione proletaria richiede ben altri stumenti di quelli offerti dall’anarchismo. Proprio per questo, nonostante l’iniziale sconcerto provocato dal contrasto tra gli ideali libertari e la realtà di una crescente limitazione degli spazi della democrazia operaia che egli nota fin dal suo arrivo in Russia, decide di aderire al Partito comunista e di militare da bolscevico pur preservando intatto il proprio spirito critico:
“La mia decisione era presa; non sarei stato né contro i bolscevichi né neutrale, sarei stato con loro, ma liberamente, senza abdicare al pensiero né al senso critico…Sarei stato con i bolscevichi perché davano compimento con tenacia, senza scoraggiamenti, con ardore magnifico, con passione riflessa, alla necessità stessa; perché erano soli a darvi compimento, prendendo su di sé tutte le responsabilità e tutte le iniziative e dando prova di una stupefacente forza d’animo. Essi erravano certo su parecchi punti essenziali: con la loro intolleranza, con la loro fede nella statizzazione, con la loro tendenza alla centralizzazione e alle misure amministrative. Ma, se bisognava combatterli con libertà di spirito e in spirito di libertà, era con loro, tra loro” (7).
La rivoluzione in un vicolo cieco
Collaboratore dell’organo del Soviet di Pietrogrado, Severnaja Kommuna, Serge lavora alle dirette dipendenze di Zinoviev, presidente del CE del Comintern, sviluppando un’enorme mole di lavoro e impegnandosi a fondo nei dibattiti in corso nel partito e nell’internazionale in una Pietrogrado affamata e misera ma percorsa da una tensione febbricitante, quella “città conquistata”, protagonista del suo grande romanzo del 1931. La costituzione della Ceka e lo scatenamento del terrore non lo convincono, così come non nasconde di provare un’intima pietà per le vittime della repressione qualunque fosse la loro origine sociale, ma è altrettanto consapevole della tragicità dell’ora e che “non c’è mai stata rivoluzione senza terrore”(8). Il X Congresso del partito con il divieto delle frazioni e la tragedia di Kronstadt lo colpiscono profondamente, così come la definitiva liquidazione di ciò che resta del movimento anarchico e dei partiti sovietici. Grazie alle sue radici libertarie egli è lucidamente consapevole dei pericoli che il potere sovietico sta correndo, ma anche della necessità di scelte che apertamente confliggono con il “sogno”, così lo chiama, di quello Stato-Comune descritto da Lenin nelle pagine di Stato e rivoluzione:
“La guerra, la difesa interna contro la controrivoluzione, la carestia creatrice di un apparato burocratico di razionamento avevano ucciso la democrazia sovietica. Come sarebbe rinata? Quando? Il partito viveva del giusto sentimento che il minimo abbandono di potere avrebbe dato la meglio alla reazione”(9).
La speranza è nella rivoluzione mondiale, nel proletariato di quell’Occidente che stenta a ritrovare una normalità borghese dopo la sanguinosa esperienza della guerra imperialistica. Nel 1921 il Comintern lo invia prima a Berlino a lavorare nella redazione di Inprekorr e poi a Vienna dove soggiornerà fino al 1923, redattore insieme a Gramsci e a Lukacs de La Correspondance Internationale, ormai a pieno titolo rivoluzionario professionale, membro del partito mondiale della rivoluzione proletaria:
“Gli eventi continuavano a schiacciarci…Vivevamo soltanto per un’azione integrata alla storia, saremmo stati intercambiabili… ci sentivamo legati ai compagni che, adempiendo agli stessi compiti, soccombevano o ottenevano successi al capo opposto d’Europa. Nessuno di noi aveva nel senso borghese della parola un’esistenza personale; cambiavamo di nome, di luogo, di lavoro secondo i bisogni del partito, avevamo appena di che vivere… e non ci interessavamo né a far denaro, né a far carriera, né a produrre un’opera né a lasciare un nome: ci interessavamo soltanto ai difficili progressi del socialismo”(10).
Da Vienna Serge assiste annichilito dopo la morte di Lenin allo scatenamento della campagna contro Trotsky, al diffondersi del cancro burocratico, all’estendersi della “soffocante dittatura degli uffici”, alla emarginazione di ogni voce anche minimamente fuori del coro, dai francesi Rosmer, Monatte, Souvarine, all’italiano Bordiga, all’ungherese Lukacs che una notte lo invita alla capitolazione in attesa di tempi migliori:
“Soprattutto non fatevi stupidamente deportare per nulla, per il rifiuto di una piccola umiliazione, per il piacere di votare a sfida… credetemi, le vessazioni non hanno grande importanza per noi. I rivoluzionari marxisti hanno bisogno di pazienza e di coraggio; non hanno affatto bisogno di amor proprio. L’ora è cattiva, siamo a una svolta oscura. Risparmiamo le nostre forze: la storia farà ancora appello a noi”(11).
Dall’osservatorio privilegiato di Berlino e Vienna osserva con l’attenzione minuziosa del cronista il fallimento di un moto insurrezionale male organizzato e peggio diretto dagli emissari di un’Internazionale comunista sempre più burocratizzata e ne stigmatizza, in quel piccolo capolavoro di giornalismo militante che sono le Notes d’Allemagne, gli esiti infausti per la ripresa della rivoluzione in Occidente. Non sorprende, dunque, la sua adesione all’Opposizione di sinistra di cui, una volta tornato in Russia, viene chiamato a far parte prima del comitato direttivo di Leningrado e poi della commissione internazionale del Centro Nazionale di Mosca. In questa veste egli si occupa di far conoscere all’estero i termini politici reali dello scontro in atto nel partito, scrivendo dal febbraio all’agosto del 1926 una serie di articoli sui problemi economici e politici dello Stato sovietico, che appariranno sulla rivista francese La Vie ouvrière (12).
Nel 1927 la situazione precipita. Il fallimento della rivoluzione cinese a causa della politica opportunista di Stalin e l’acutizzarsi della crisi della NEP determinano un brusco acutizzarsi dello scontro nel partito. A dicembre il XV Congresso delibera l’espulsione degli oppositori, all’inizio del 1928 iniziano gli arresti di massa dei trotskisti che vengono deportati in appositi campi di concentramento, i cosiddetti “isolatori”. Lo stesso Trotsky è espulso dal partito e deportato a Alma Ata nel cuore dell’Asia Centrale. Victor Serge, che non ha mai cessato di battersi scrivendo tra l’altro un acutissimo pamphlet su Le lotte di classe nella rivoluzione cinese in cui denuncia le gravissime responsabilità della direzione staliniana nel soffocamento dei moti operai di Canton e Shanghai, è arrestato in marzo. L’arresto fa scalpore, il suo è un nome troppo conosciuto.A Parigi molti intellettuali protestano e la cosa finisce sui giornali. Allarmato, il regime è costretto a liberarlo dopo un paio di mesi, accontentandosi di un suo impegno a non svolgere per il futuro “attività antisovietica”.
Isolato, circondato da spie e provocatori, totalmente disilluso sulle possibilità reali dell’Opposizione di sinistra di svolgere un’efficace azione politica dalla clandestinità, Serge si impegna in una resistenza solitaria e tenace, carcando di non farsi abbattere dalle avversità, dalla miseria, dalla quotidiana lotta per la sopravvivenza sua e dei suoi familiari, essendogli come per gli altri oppositori preclusa ogni possibilità di impiego regolare. Ma più di tutto pesa l’incapacità di fare i conti con la realtà, di tirare un bilancio definitivo della tragica parabola della rivoluzione e del partito, un coraggio che farà difetto anche a un combattente come Trotsky che dall’isolamento di Alma Ata continua a mostrarsi fiducioso nelle possibilità di un recupero del partito e dell’internazionale:
“Nessuno consentiva a vedere il male così grande come era. Che la controrivoluzione burocratica fosse giunta al potere e che un nuovo Stato dispotico stesse uscendo dalle nostre mani per schiacciarci, riducendo il paese al silenzio assoluto, nessuno, nessuno tra noi voleva ammetterlo. Dal fondo del suo esilio di Alma Ata, Trotsky sosteneva che questo regime rimaneva il nostro, proletario, socialista, benchè malato; il partito che ci scomunicava, ci imprigionava, cominciava ad assassinarci, restava il nostro e continuavamo a dovergli tutto; non bisognava vivere che per lui, non potendosi servire la rivoluzione che per mezzo suo. Eravamo vinti dal patriottismo di partito; questo suscitava la nostra ribellione e ci schierava contro noi stessi”(13).
Escluso dal partito, impedito nel suo lavoro di giornalista militante, strettamente sorvegliato dalla polizia politica, a partire dal 1928 Serge si dedica assiduamente alla letteratura a cui aveva rinunciato nel 1919 in quanto “cosa ben secondaria in una simile epoca”. Ma ora le cose sono cambiate. La rivoluzione si è spenta a poco a poco, i margini di azione politica sono andati progressivamente riducendosi fino a scomparire. “Solo quando sono stato costretto a un’assoluta passività esterna”, scriverà all’amico Marcel Martinet nel settembre del 1930, “sono tornato all’espressione letteraria, che ora comincia ad appassionarmi… Sempre di più penso che bisogna ricominciare tutto dalla base, quindi, sotto un certo profilo, dalla formazione dei caratteri. Da questo punto di vista, dei libri sinceri e veritieri possono essere utili” (14).
Serge vive dunque la creazione letteraria non come fuga da un presente ingrato, ma come diretta prosecuzione con altri mezzi e in un contesto radicalmente mutato di un impegno “improntato a rigorosi principi etici e politici, in primo luogo alla ricerca e alla difesa della verità, irriducibile a qualsivoglia ragione di Stato o di partito”(15). Vicino anche in questo campo alle posizioni di Trotsky, espresse nel 1924 in Letteratura e rivoluzione, egli impronta l’intera sua produzione al principio per cui “la letteratura, se vuole compiere nella nostra epoca tutta la sua missione, non può chiudere gli occhi sui problemi interni della rivoluzione”(16). Il romanzo, dunque, come strumento pedagogico, come forma privilegiata di conservazione di una memoria storica al di fuori della quale non esiste possibilità di riscatto. E’ in quest’ottica che Serge, che pure proprio in questo periodo sta portando a termine una delle sue opere più significative, quel L’anno I della Rivoluzione russa destinato a diventare con I dieci giorni… di John Reed e La storia della rivoluzione di Trotsky un classico della storiografia militante, abbandona di fatto la ricerca storica per la narrativa:
“Il lavoro storico non mi soddisfaceva interamente…. non permette di mostrare sufficientemente gli uomini vivi, di smontare il loro meccanismo interno, di penetrare nella loro anima. Una certa luce sulla storia non può essere gettata, ne sono persuaso, altro che dalla creazione letteraria libera e disinteressata… Io concepivo…lo scritto… come un mezzo di esprimere per gli uomini ciò che i più vivono senza sapere esprimere, come un mezzo di comunione, come una testimonianza sulla vasta vita che fugge attraverso di noi e di cui dobbiamo tentare di fissar gli aspetti essenziali per coloro che verranno dopo di noi”(17).
Vedono così la luce uno dopo l’altro i romanzi del cosiddetto “ciclo della rivoluzione”, tentativo di narrare attraverso le vicende di uomini e luoghi l’intero ciclo di lotte di classe che va dall’Affare Bonnot all’Ottobre, dalla dolente descrizione del mondo carcerario e delle relazioni fra gli uomini che lo abitano de Gli uomini nella prigione, all’affresco corale di Nascita della nostra forza, rievocazione dell’ascesa “dell’idealismo rivoluzionario attraverso l’Europa devastata del 1917-1918”,(18) per concludere con il disincantato e splendido La città conquistata dove egli tira un amaro bilancio della rivoluzione come necessità che sovrasta l’individuo e che in qualche modo si nutre dei suoi sogni e delle sue speranze privandolo dell’innocenza:
“Il mondo è da rifare. Per questo bisogna vincere, resistere, sopravvivere ad ogni costo. Più saremo duri e forti, meno verrà a costare. Duri e forti anzitutto verso noi stessi. La rivoluzione è un’impresa che va realizzata sino in fondo senza debolezze. Noi siamo soltanto gli stumenti di una necessità che ci trascina, ci travolge, ci esalta e sicuramente passserà sui nostri corpi. Noi non inseguiamo nessun sogno di giustizia, noi facciamo ciò che deve essere fatto, ciò che non può non essere fatto” (19).
Nella mezzanotte del secolo
Nuovamente arrestato, Serge viene trasferito a Mosca e poi condannato a tre anni di deportazione in “quel modesto succedaneo dell’inferno”(20) che è tornata ad essere la Siberia sotto Stalin. Ridotto in estrema miseria, Serge resiste alla disperazione scrivendo due nuovi romanzi, Gli uomini perduti e La tormenta, e preparando la prima stesura de L’anno II della rivoluzione russa. Tutti materiali destinati ad andare persi al momento della sua liberazione. L’arresto e la deportazione dello scrittore non passano sotto silenzio. In Francia si sviluppa una forte campagna in suo favore, persino intellettuali vicini allo stalinismo come Romain Rolland o considerati “amici dell’URSS” come André Gide si mobilitano premendo sulle autorità sovietiche perché lo scrittore venga liberato. Ma è solo nel 1936, alla scadenza della pena, che Serge è liberato ed espulso dall’URSS assieme alla sua famiglia.
Il 18 aprile 1936 Serge arriva a Bruxelles e si dedica subito ad un’intensa attività pubblicistica. In pochi mesi apparvero un opuscolo sui processi di Mosca, un bilancio sulla rivoluzione russa a due decenni dall’Ottobre e numerosi articoli su pubblicazioni della sinistra rivoluzionaria e sul quotidiano socialista di Liegi, La Wallonie. Inizia anche una collaborazione con Trotsky, allora esule in Norvegia, che fin dall’inizio appare non facile. A differenza di molti sostenitori del “vecchio”, in genere giovani intellettuali giunti da poco alla politica militante, Serge non si sente schiacciato dal carisma debordante del fondatore dell’Armata Rossa e non rinuncia a rimarcare le differenze di visione sulla Spagna e sul Poum o sul Fronte popolare francese, anche se con grande onestà intellettuale saprà riconoscere, una volta verificatasi la rottura definitiva, le ragioni del suo interlocutore:
“Trotsky mi scriveva dalla Norvegia che tutto ciò avrebbe condotto a disastri e io avevo torto di dargli torto: vedeva giusto e lontano in quel momento”(21).
Nonostante queste differenze, Serge si mantiene vicino al movimento trotskista, tanto da essere invitato alla cosiddetta Conferenza di Ginevra che si tiene nel luglio 1936 in preparazione della costituzione formale della Quarta Internazionale. Ma la sua attività non esaurisce nell’ambito del trotskismo, assieme a intellettuali critici e a vecchi militanti operai del calibro di André Breton, Marcel Martinet, Magdeleine Paz, Pierre Monatte, Alfred Rosmer, Maurice Dommanget, Daniel Guérin e altri, costituisce un Comitato per l’inchiesta sui processi di Mosca e per la difesa della libertà d’opinione nella Rivoluzione che tenta di spezzare la cortina di silenzio sui crimini dello stalinismo e di controbattere in qualche modo la martellante campagna di menzogne sull’URSS patria del socialismo e principale baluardo antifascista frutto congiunto della propaganda dei PC staliniani e di un’intellettualità “progressista” asservita alla controrivoluzione. Fin dall’inizio Serge ha ben chiaro il filo conduttore che lega la politica staliniana e unisce fenomeni per molti versi sconcertanti come le grandi purghe in URSS o la politica controrivoluzionaria in Spagna. Può così prevedere con largo anticipo, dopo il primo grande processo dell’agosto, i processi che seguiranno e indicare persino i nomi dei futuri condannati a morte:
“Comprendevo – nota nelle sue Memorie– che era il principio dello sterminio di tutta la vecchia generazione rivoluzionaria… Perché questo massacro, mi domandavo nella Révolution Prolétarienne, e non gli vedevo altra spiegazione che la volontà di sopprimere i gruppi di ricambio del potere alla vigilia di una guerra considerata imminente. Stalin, ne sono persuaso, non aveva strettamente premeditato il processo, ma egli vide nella guerra civile di Spagna il principio della guerra europea…Una orribile logica ha presieduto all’ecatombe…Assassinati i primi bolscevichi, bisognava evidentemente assassinare gli altri, diventati testimoni incapaci di perdonare. Bisognò pure, dopo i primi processi, sopprimere coloro che li avevano montati e ne conoscevano i retroscena, al fine che la leggenda creata diventasse credibile. Il meccanismo dello sterminio era così semplice che si poteva prevederne la marcia”(22).
Liquidata la vecchia guardia bolscevica, la controrivoluzione non si ferma, ma investe direttamente l’opposizione marxista rivoluzionaria ovunque questa cerchi di organizzarsi. Nella primavera del 1937, soffocata nel sangue la Comune di Barcellona, gli staliniani procedono alla liquidazione sistematica dei poumisti e degli anarchici. Nel settembre a Losanna viene assassinato da sicari al soldo di Stalin l’ex dirigente della GPU Ignat Reiss da poco passato con l’opposizione trotskista. Nel febbraio dell’anno successivo muore a Parigi in circostanze mai chiarite il figlio di Trotsky, Leva Sedov, mentre in luglio viene rapito e assassinato Rudolf Klement, segretario organizzativo della Quarta Internazionale. E’ una vera e propria guerra di sterminio che non risparmia nessuno e a cui Serge cerca di opporsi come può, pubblicando su La Révolution prolétarienne una rubrica di denuncia dei crimini staliniani,“Cronaca del sangue versato”, e dando alle stampe due nuove opere, Da Lenin a Stalin e Destino di una rivoluzione, in cui, riprendendo sostanzialmente le tesi sviluppate da Trotsky in La rivoluzione tradita, traccia un bilancio ancora ”ortodosso” dell’esperienza sovietica. Nonostante la violenza rivoltante del Termidoro staliniano, per Serge l’URSS resta ancora uno Stato operaio grazie alla proprietà statale dei mezzi di produzione e alla pianificazione. Proprio per questo la controrivoluzione burocratica è spietata, come in E’ mezzanotte nel secolo, un altro grande romanzo apparso nel 1938, il deportato Ryzik chiarisce agli altri detenuti demarcando con triste orgoglio il confine fra i militanti bolscevichi perseguitati, ma non vinti e i nuovi padroni:
“Sanno quello che siamo e cosa sono essi stessi… Nessuno è più pratico, più cinico e più lesto a risolvere tutto con l’omicidio, dei plebei privilegiati che sopravvivono alle rivoluzioni… Nasce una nuova piccola borghesia con i denti aguzzi, che ignora il significato della parola coscienza, si prende gioco di ciò che ignora, vive di energie e di slogan d’acciaio e sa molto bene di averci rubato le vecchie bandiere… E’ feroce e vile. Noi siamo stati implacabili per trasformare il mondo, loro lo saranno per conservare il bottino. Noi davamo tutto, anche quello che non avevamo, il sangue degli altri assieme al nostro, per un futuro sconosciuto. Loro sostengono che ogni cosa è compiuta purchè non gli si chieda niente; e per loro ogni cosa è realmente compiuta visto che hanno tutto. Saranno inumani per vigliaccheria”(23).
E’ mezzanotte nel secolo, redatto fra il 1936 e il 1938, rappresenta la prima di una serie di opere dedicate da Serge a ricostruire gli esiti tragici di una generazione rivoluzionaria “logorata dalle lotte, spezzata dalla macchina totalitaria che –ed è una delle avventure più tragiche che la storia conosca- essa stessa, senza volerlo e senza rendersene conto, ha costruito con le proprie mani”(24). Il romanzo esce in Francia nel 1939, fra il crollo della repubblica spagnola e lo scoppio della seconda guerra mondiale e racconta la storia, trasposizione letteraria della drammatica esperienza di deportazione vissuta dall’autore, di un gruppo di trotskisti irriducibili confinati in un lager dell’estremo Nord. Il periodo che intercorre fra la stesura e la pubblicazione del romanzo segna un momento cruciale nell’evoluzione politica di Serge che proprio in quei mesi rompe definitivamente con Trotsky e con la Quarta Internazionale in cui non aveva mai riposto alcuna speranza:
“Da quest’epoca data pure la mia rottura con Trotsky. Mi ero tenuto al di fuori del movimento trotskista, in cui non ritrovavo le aspirazioni dell’opposizione di sinistra in Russia a un rinnovamento delle idee, dei costumi e delle istituzioni del socialismo. Nei paesi che conoscevo, in Belgio, in Olanda, in Francia, in Spagna, gli infimi partiti della IV Internazionale, lacerati da frequenti scissioni e, a Parigi, da lamentevoli litigi, costituivano un movimento debole e settario, in cui, mi pareva, nessun pensiero nuovo poteva nascere… L’idea stessa di fondare un’Internazionale nel momento in cui tutte le organizzazioni internazionali socialiste soccombevano, in piena ondata di reazione e senza appoggi da nessuna parte, mi pareva insensata”(25).
Partito da una critica contingente ai limiti dell’Opposizione di sinistra, Serge progressivamente allarga il suo campo di indagine all’intero percorso politico del bolscevismo a partire dalla rivoluzione d’Ottobre con l’intento di individuare quei fattori che hanno in qualche modo favorito lo sviluppo del totalitarismo staliniano. Il punto di rottura viene concretamente individuato nel “terribile episodio” di Kronstadt e nella creazione della Ceka, per Serge gravissimi errori in quanto “incompatibili” con il socialismo. Fermamente convinto dell’assoluta necessità etica e politica di superare la discrasia fra fini e mezzi che gli pare sostanziare l’intera esperienza bolscevica, Serge chiede al movimento trotskista un pronunciamento aperto sul tema della democrazia. La risposta è raggelante. Trotsky rifiuta sprezzantemente di confrontarsi con posizioni che ritiene nulla più di una “manifestazione di demoralizzazione piccoloborghese”. Per lui Serge, scambiando la sua crisi personale per quella del marxismo, cerca di unire marxismo anarchismo e poumismo in una sintesi priva di qualsiasi valenza politica. E’ una critica che non lascia spazio a mediazioni di sorta. La frattura non verrà ricomposta e un anno più tardi l’assassinio del “vecchio” chiuderà definitivamente la questione. Nelle sue Memorie, rievocando questo episodio, Serge si esprimerà nei riguardi di Trotsky con enorme rispetto e con un affetto quasi filiale che non nasconde, tuttavia, una radicale critica politica:
“Sui problemi dell’attualità russa riconoscevo a Trotsky chiaroveggenza e intuizioni stupefacenti… Lo vedevo mescolare con i lampi di un’alta intelligenza, gli schematismi sistematici del bolscevismo d’altri tempi, di cui credeva la risurrezione inevitabile in ogni paese. Comprendevo quel suo irrigidirsi di ultimo superstite di una generazione di giganti, ma, convinto che le grandi tradizioni storiche non si continuano altrimenti che attraverso i rinnovamenti, pensavo che il socialismo debba pure rinnovarsi nel mondo moderno; e che ciò debba accadere mediante l’abbandono della tradizione autoritaria e intollerante del marxismo russo dell’inizio di questo secolo”(26).
In un mondo senza perdono
Lo scoppio della guerra lo coglie a Parigi. Il 10 giugno 1940, poco prima dell’entrata dei tedeschi nella capitale, egli parte con i propri familiari per Marsiglia, da lì con grande fatica dopo infinite peripezie riesce ad ottenere un visto per il Messico dove giunge nel settembre dopo un viaggio avventuroso di cinque mesi che ha toccato la Martinica, San Domingo e Cuba. L’esperienza, prima della fuga dalla Francia occupata e poi dell’esilio messicano, è terribile e segna profondamente Serge accentuandone quella vena di amarezza che già aveva manifestato nei suoi ultimi scritti. Rivoluzionario senza partito, odiato dagli stalinisti, respinto dai trotskisti, egli è costretto a bere fino in fondo l’amaro calice di un isolamento quasi totale. “Noi viviamo –scrive dal Messico all’amicoAntoine Borie- del tutto isolati… le persone vivendo per gruppi nazionali, ogni solidarietà essendosi dissolta”.27 “Ci si salva d’altronde per famiglie politiche, i gruppi non servono più ad altro che a questo. Tanto peggio per il fuori partito che si è permesso di pensare solo…” (28).
Nell’esilio messicano Serge si dedica totalmente ad una intensissima attività letteraria. Mentre redige le sue Memorie, collabora attivamente con riviste europee e nordamericane e scrive gli ultimi suoi romanzi, Il caso Tulaev, Gli ultimi tempi e Anni spietati. Dedicato al tema dei grandi processi staliniani degli anni Trenta e delle confessioni degli esponenti della vecchia guardia bolscevica che si erano autoaccusati di ogni sorta di crimine contro il potere sovietico, Il caso Tulaev ricostruisce dal di dentro con una precisione assoluta il clima di terrore e di menzogna sviluppatosi in URSS a partire dall’assassinio di Kirov e culminato nelle gigantesche purghe che spazzano via quello che resta del vecchio partito bolscevico. Pubblicato in Francia soltanto nel 1948, un anno dopo la morte di Serge, il romanzo, che egli considerava il suo libro migliore, và a confondersi con i primi segnali della guerra fredda e della propaganda antisovietica tanto da far attribuire al suo autore l’etichetta falsa di sostenitore del “mondo libero” e di anticomunista. In realtà, pur da posizioni estremamente critiche, Victor Serge si considererà sempre un marxista, anche se il suo marxismo assume col tempo una sempre più marcata connotazione umanistica a cui non è estraneo un crescente interesse verso la psicologia considerata “la scienza rivoluzionaria dei tempi totalitari”. Seppur critico verso ogni forma di dogmatismo e assertore convinto, anche se confuso, della necessità di un radicale rinnovamento della teoria, Serge non rifluisce sulle giovanili convinzioni libertarie, né aderisce, nonostante qualche momentanea debolezza, ad un’illusoria terza via tra capitalismo e comunismo, ma fino all’ultimo si dichiara apertamente a favore della validità del metodo marxiano:
“Il concetto di lotta di classe spiega la storia degli ultimi vent’anni con un’esattezza illuminante; ciò significa che essa è intellegibile solo alla luce del marxismo. Soltanto il marxismo ci permette di capire la sconfitta del socialismo in Europa…Le sconfitte del movimento socialista non sono necessariamente sconfitte per il marxismo…Il fatto indiscutibile che siamo sconfitti non deve scoraggiarci troppo se riusciamo a comprendere perché e come siamo stati sconfitti”(29).
Altrettanto coerente è la sua posizione verso il bolscevismo. Serge non sarà mai, nonostante le ingenerose critiche di Trotsky, un rivoluzionario pentito. Certo, le sue posizioni cambiano, evolvendo dall’originale condivisione della tesi trotskiana dell’URSS stato operaio degenerato ad una concezione, poco definita e in gran parte giocata sul piano sovrastrutturale, dello stato sovietico come totalitarismo, per approdare infine, durante gli anni della guerra, al tentativo di fondere, con esiti peraltro notevolmente confusi, le teorie fra loro inconciliabili del capitalismo di stato e del collettivismo burocratico. Ciononostante, a differenza di molti altri intellettuali impegnati che nel dopoguerra si schiereranno a fianco del Dipartimento di Stato nella crociata anticomunista, Serge anche quando si sposta in qualche modo verso destra mantiene un profondo legame emozionale con la rivoluzione russa e la sua esperienza di militante prima del partito di Lenin e poi dell’Opposizione di sinistra, tale da ricondurlo sempre su posizioni inconciliabili con l’ordine borghese (30). Sicchè il valore dell’intera opera di Serge non consiste solo nell’essere un documento storico-politico pressochè unico, ma nella riaffermazione della validità di un ideale rivoluzionario in cui politica e morale possano coesistere. In quest’ottica la sua critica, talvolta anche aspra, al “giacobinismo” esasperato di Lenin e Trotsky si stempera in un più meditato bilancio secondo cui “né l’intolleranza né l’autoritarismo dei bolscevichi (e della maggior parte dei loro avversari) consentono di mettere in questione la loro mentalità socialista e le acquisizioni dei primi dieci anni della rivoluzione… Resta il fatto che la resistenza della generazione rivoluzionaria, alla testa della quale si trovava la maggior parte dei vecchi socialisti bolscevichi, fu così tenace che, nel 1936-1938, all’epoca dei processi di Mosca, questa generazione dovette essere sterminata interamente perché il nuovo regime potesse stabilizzarsi. Fu il colpo di forza più sanguinoso della storia. I bolscevichi perirono a decine di migliaia… i più grandi campi di concentramento del mondo si incaricarono dell’annientamento fisico di masse di condannati”(31).
“Serge – commenta il suo maggiore studioso italiano- conosce troppo bene, per averla vissuta dall’interno, la parabola della rivoluzione per ignorare che la degenerazione burocratico-totalitaria non è il prodotto fatale di un’ideologia, bensì il risultato del progressivo isolamento della rivoluzione nei confini di un paese arretrato, e per dimenticare che l’amalgama tra la Russia di Lenin e quella di Stalin è priva di qualsiasi fondamento, giacchè lo stalinismo ha potuto affermarsi sul terreno della rivoluzione solo soffocando la rivoluzione stessa, negandone i presupposti, vanificandone i fini e massacrando un’intera generazione di rivoluzionari. In definitiva, si può affermare che tutta l’opera di Serge, proprio quando più aspra e serrata si fa la critica degli orrori dello stalinismo, testimonia a favore della rivoluzione e non contro di essa”(32).
Victor Serge muore il 17 novembre 1947, stroncato da un infarto in un taxi di Città del Messico. A lui ben si addicono, quasi a rappresentare un ideale testamento, le parole di uno dei suoi personaggi: “Scomparendo, non stabiliamo il bilancio del disastro, ma testimoniamo la grandezza d’una vittoria che ha anticipato troppo il futuro e chiesto troppo agli uomini” (33).
Savona, dicembre 1999
Notas
1 V. Serge, Memorie di un rivoluzionario, La Nuova Italia, Firenze 1956, p.3.
2 E. Santarelli, «Nuovi studi su Victor Serge», Bandiera Rossa, n.24, aprile-maggio 1992.
3 M.L. Salvadori, «Victor, testimone della bufera», La Stampa del 21/9/1983.
4 V. Serge, Memorie…, cit., p. 9.
5 Ibidem, pp.12-13.
6 Ibidem, p.28.
7 Ibidem, pp.111-112.
8 V. Serge, Gli anarchici e l’esperienza della rivoluzione russa, Jaca Book, Milano 1969, p.17.
9 V. Serge, Memorie…, cit., p.194.
10 Ibidem, pp.257-258.
11 Ibidem, p.282.
12 P. Casciola, Victor Serge (1890-1947), introduzione a V. Serge, Ritratto di Stalin, Erre emme, Roma 1991, p.18.
13 V. Serge, Memorie…, cit., p.356.
14 V. Serge, lettera a Marcel Martinet, 17 settembre 1930.
15 A. Chitarin, Introduzione a V. Serge, La città conquistata, Manifestolibri, Roma 1994, p. 8.
16 V. Serge, Letteratura e rivoluzione, Celuc Libri, Milano 1979, p.74.
17 V. Serge, Memorie…, cit., pp.381-382.
18 V. Serge, lettera a Marcel Martinet, 20 febbraio 1931, Rivista di storia contemporanea, n.3, ottobre 1978.
19 V. Serge, La città conquistata, Manifestolibri, Roma 1994, p.44.
20 V. Serge a H. Poulaille, lettera del 7 agosto 1934, in Rivista di storia contemporanea, cit.
21 V. Serge, Memorie…, cit., p.484.
22 Ibidem, p.486.
23 V. Serge, E’ mezzanotte nel secolo, Edizioni e/o, Roma 1980, p. 122.
24 F. Lefevre, intervista con Victor Serge, La Wallonie, 30 gennaio 1940.
25 V. Serge, Memorie…, cit., p.514.
26 Ibidem, pp.514-515.
27 V. Serge, Lettres a Antoine Borie, Témoins. Cahiers indépendants, Zurich, Février 1959, p.10.
28 V. Serge, Memorie…, cit., p.535.
29 V. Serge, Socialismo e totalitarismo, Prospettiva Edizioni, Roma 1997, pp.81-82.
30 A. Wald, «Victor Serge et la Gauche anti-stalinienne de New York 1937-47», Cahiers Léon Trotsky, n.35, septembre 1988, p.16.
31 V. Serge, La crisi del sistema sovietico, Edizioni Ottaviano, Milano 1976, pp. 210-212.
32 A. Chitarin, Introduzione a V. Serge, Il caso Tulaev, Bompiani, Milano 1980, p.XIII.
33 V. Serge, Il caso Tulaev, cit., p.429.