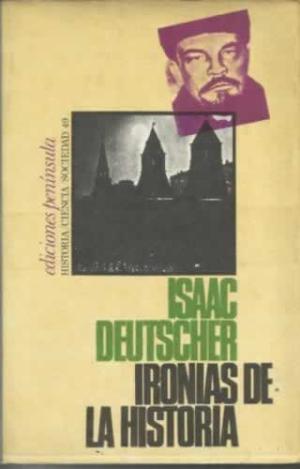Texto incluido en Ironías de la historia, Península, Barcelona, 1969, traducido por Elena Zarudnaya (Londres, 1959). Esta reseña se publicó originalmente en The Listener, el 16 de julio de 1959.
El Diario en el exilio de Trotsky, publicado ahora por vez primera, fue descubierto en una «maleta olvidada» en su casa de México doce años después de su asesinato. Lo escribió en Francia y Noruega en 1935. No es, como pretenden sus editores, el único diario que escribió. Entre sus escritos publicados e inéditos hay unos cuantos más, redactados en épocas diversas; resulta sorprendente que los albaceas literarios de Trotsky estén tan mal informados acerca de su legado literario. Pero a pesar de que la pretensión de su carácter único carece de fundamento, este diario es de excepcional interés como documento político y humano: Trotsky raramente –por no decir nunca- escribió sobre sí mismo tan íntimamente y de un modo tan revelador como lo hace aquí.
«Soy especialmente consciente de que el diario no es una forma literaria de escribir —dice al empezar– «preferiría escribir en un periódico. Pero no tengo ninguno a mi disposición. Alejado de la acción política, me veo obligado a recurrir a este sucedáneo de periodismo». No hay que tomar al pie de la letra esta poco prometedora introducción. Hay aquí mucho más que un sucedáneo de periodismo, pues Trotsky, en realidad, estaba mucho más encariñado con esta particular «forma literaria» de lo que se cuidaba de admitir. Ciertamente, solo recurrió a ella durante un momento de calma en su actividad política, pero éste seguramente era el único momento en que podía permitirse la introspección.
El momento de calma durante el cual escribió este diario fue, por muchas razones, su nadir. Había gastado ya dos años en Francia, gozando –sí ésta fuera aquí la palabra acertada– del precario asilo que el gobierno de Daladier le había renuentemente concedido. Tenía prohibido ir a París, y había vivido de incógnito, vigilado por la policía, en diversos lugares de las provincias. Su identidad fue descubierta una y otra vez, y, en medio de un alboroto periodístico, perseguido por muchedumbres de reporteros y fotógrafos, acosado por numerosos enemigos de derecha y de izquierda, tenía que escapar apresuradamente del lugar de residencia, buscar otra y volver a asumir e incógnito hasta que el siguiente incidente o la siguiente indiscreción accidental le obligara a emprender el camino una vez más. La amenaza de expulsión de Francia pendía sobre su cabeza. Tan solo porque ningún otro país le permitía la entrada se le concedió permanecer, durante algún tiempo, en completo aislamiento en una pequeña aldea de los Alpes, no lejos de Grenoble. Francia estaba precisamente entonces al borde del Frente Popular; los estalinistas ejercían sobre el Gobierno una presión creciente, y tenía toda la razón para temer una deportación final, que solamente podía ser a una remota colonia francesa como Madagascar .
En la Unión Soviética se atravesaba el momento de calma que precedió a las grandes purgas, en todas las cuales habría de figurar como el principal malvado. El affaire Kirov tenía sólo unos pocos meses. Zinóviev y Kaménev estaban encarcelados nuevamente y, a pesar de las repetidas retracciones, eran acusados de confabulación con Trotsky, de actividades contrarrevolucionarias, de traición, etc.; el trotskismo servía de blanco a todos los fuegos. Incluso desde lejos Trotsky advertía la creciente furia del terror desencadenado por Stalin, aunque todavía desconocía los hechos concretos. Su familia estaba ya afectada por él. Su primera mujer, Alexandra Sokolovskaya, y sus dos yernos, habían sido o estaban siendo deportados a Siberia. Había perdido ya a sus dos hijas, Zina y Nina (Nina se había suicidado); todos sus nietos huérfanos, salvo uno, se hallaban en Rusia a la merced del destino. Finalmente le llegaron noticias de Moscú, al principio ominosamente vagas, de dificultades de su hijo menor, Serguei, científico prometedor, que era declaradamente apolítico y no se hallaba implicado en la oposición, pero que ahora caía víctima de la venganza de Stalin. La tensa espera de noticias concretas sobre Serguei y la ansiedad de sus padres llenan muchas páginas de este diario.
Por razones de otro orden, se trata para Trotsky de un período de aguda frustración. Había llegado a Francia en 1933, después de casi cinco años de exilio en Turquía, con ambiciosos planes y ardientes esperanzas que ahora refluian. Había confiado en poder reanudar en Francia la actividad política a gran escala. Tras el ascenso al poder de Hitler en 1933 y la catástrofe de la izquierda alemana –catástrofe a la que había contribuido mucho la política de Stalin y de la que Trotsky había sido la desoída Casandra–, llevó adelante la llamada Cuarta Internacional. Sé por experiencia personal cuán grandes eran las esperanzas que depositaba en ella. El grupo de seguidores suyos, al que en aquella época pertenecía yo, le advirtió en vano que se estaba embarcando en una aventura inútil. En realidad se convenció muy pronto de que la Cuarta Internacional había nacido antes de tiempo. A pesar de todo, Trotsky intentó desesperadamente insuflarle vida y precisamente acababa de aconsejar a sus seguidores que entraran en los Partidos Socialistas e intentaran desde allí reclutar adhesiones para la nueva internacional.
En todo caso, la presencia de Trotsky en Francia no le facilitaba la actividad política. En los turbulentos acontecimientos de la última década anterior a la guerra, especialmente en los de fuera de la URSS, su papel era el del gran observador. «Por la misma razón -escribe- de que me tocó en suerte participar en grandes acontecimientos mi pasado me impide ahora toda posibilidad de acción. Me veo reducido a interpretar los acontecimientos a tratar de prever su futuro.» Pero este pasado que le impedía toda posibilidad de acción no le permitía tampoco permanecer inactivo: él, el dirigente de la Revolución de Octubre, el fundador del Ejército Rojo y el inspirador de la Internacional Comunista no podía conformarse con el papel de observador.
Si a todas estas circunstancias añadimos su persistente mala salud, y algo tan humanamente corriente como la crisis de la edad madura, por no hablar de las dificultades para ganarse la vida, nos haremos una idea de su estado de ánimo en esa época. La fiebre intermitente misteriosa que había padecido durante trece años le daba ahora brotes de grave embotamiento de inmovilidad. Pero aunque su estado de tensión nerviosa era grave, mostraba todavía una energía y una vitalidad asombrosas cuando acontecimientos críticos le hacían afrontar un desafío directo. En los intervalos tendía a sucumbir, de modo que no puede sorprender, a la hipocondría: daba vueltas a la idea de su avanzada edad y de la muerte. Tenía sólo cincuenta y cinco años, pero recordaba el dicho de Lenin, o mejor, de Turgenev: «¿Sabéis cuál es el peor vicio? Tener más de cincuenta cinco años». La revolución es generalmente cosa de jóvenes; y los revolucionarios profesionales envejecen mucho más de prisa que los parlamentarios británicos, por ejemplo. Trotsky se conformaba tan poco al paso de los años como a ser un observador.
Presentía su muerte violenta a manos estalinianas. «Stalin -observaba- daría ahora cualquier cosa por poder revocar su decisión de deportarme. No hay duda de que recurrirá a la acción terrorista en dos casos, . : sí hay una amenaza de guerra o sí su propia posición se deteriora gravemente. Naturalmente, puede haber también un tercer caso, y un cuarto… Veremos. y sí no la vemos nosotros, otros la verán.» Al mismo tiempo, empezó a pensar en el suicidio, pero la idea solamente se hizo más definida cinco años después, cuando fue a escribir su testamento.
A pesar de que su energía estaba minada, no podía vivir en un país sin reaccionar ante los acontecimientos políticos del momento, y no podía reaccionar más que con toda la fuerza de sus instintos de militante, con su poderosa pasión, su furor y su ironía. Contemplaba las maniobras y las vacilaciones del naciente Frente Popular, estaba convencido de que finalizaría en un desastre y presentía claramente la Francia de 1940. Expresaba sin inhibición alguna su desprecio por los dirigentes oficiales del movimiento obrero europeo: Blum, Thorez, Vandervelde y los Webb. En algunas ocasiones hacía caricaturas gráficas y devastadoras, una de las cuales sigue siendo punzante todavía hoy: la de Paul-Henri Spaak, el futuro secretario general de la OTAN, que en los años treinta era algo así como un discípulo de Trotsky, diligente pero aprensivo, sumiso y asustado por el maestro.
Sin embargo, lo principal de este diario no es por que Trotsky tiene que decir sobre los acontecimientos o los personajes públicos, o siquiera sobre literatura: de todo esto habló más ampliamente y mucho mejor en otros escritos. El diario es notable principalmente por las páginas que dedica al destino de su familia, unas páginas llenas de pathos trágico y de dignidad.
La angustia de Trotsky por su hijo menor era de lo más dolorosa porque temía que Serguei, en su inocencia política y en su indiferencia hacia la política, no fuera capaz de encajar el golpe que caía sobre él. Natalia Ivanovna, al conocer el encarcelamiento de su hijo, dijo: «No le deportarán en ningún caso; le torturarán para conseguir algo de él y luego le destruirán.» La imagen del hijo torturado y confundido asustaba a sus padres (en realidad, Serguei no fue tan confundido como creían que sería. Recientemente he hablado con una persona que ha pasado veintitrés años en los campos de concentración y cárceles de Stalin y que fue, según cree, la última que compartió una celda con Serguei. Éste soportó la prueba valientemente y, ante la muerte, no solamente se negó a prestar un falso testimonio contra su padre sino que se encontró unido a él por nuevos vínculos de solidaridad moral, aunque nunca fue «trotskista» ).
Trotsky, con sublime ternura, cuidó a su esposa en su sufrimiento, recogió varios incidentes de su vida en común –llevaban ya treinta y tres años viviendo juntos y sentía que debía «fijar su imagen en un papel». Lo hizo con no disimulada parcialidad, pero con verdad. Lo que dibujó fue en realidad la imagen de la Niobe de nuestro tiempo, un auténtico ejemplo de las incontables y anónimas madres martirizadas de nuestra época, al igual que, a diferente nivel, Anne Frank lo es de los niños martirizados. Natalia Ivanovna no fue para su marido un camarada político de la clase que Krupskaia lo fue para Lenin; tenía mucho menos espíritu político y era menos activa que N. Krupskaia. «A pesar que se interesa por los pequeños acontecimientos diarios de la política –escribió Trotsky– no suele reunirlos en una Imagen coherente.» El amante esposo no puede expresar más claramente sus dudas sobre el juicio político de su mujer. Pero esto no era lo importante: «Cuando la política va muy lejos y exige una reacción completa –prosigue– Natalia siempre encuentra su armonía interna, la nota justa». Habla con frecuencia de esa «armonía interna» e, incidentalmente, la describe casi siempre cuando escucha música. Señala con agradecimiento que nunca le dirige reproches por la desgracia de su hijo, o que disimula su sufrimiento incluso para él. Por último, relata lo siguiente:
«En lo que se refiere a los golpes que nos han caído en suerte el otro día le recordaba a Natacha la vida del arcipreste Avakuum (éste fue un rebelde contra la Ortodoxia griega del siglo XVII, que fue deportado dos veces antes de morir en la hoguera). El sacerdote rebelde y su fiel esposa se encontraron en Siberia. Sus pies se hundían en la nieve y la pobre mujer, agotada, se caía. Avakuum relata: «Y llegué hasta ella que, pobre alma, empezó a dirigirme reproches diciendo: ¿Hasta cuándo, arcipreste, durará este sufrimiento?. Y yo dije: `Markovna, hasta nuestra misma muerte.’ Y ella, con un suspiro, respondió: Si es así, Petrovich, prosigamos nuestro camino’.
Lo mismo habría de ocurrir con Trotsky y Natalia Ivanovna: el sufrimiento habría de durar «hasta nuestra misma muerte». Cinco años después, al escribir su testamento, levantó repetidamente la cabeza y vio «a Natacha que se acerca a la ventana desde el patio y la abre más, de modo que el aire entre mejor en mi cuarto»; ella, en ese momento, le hizo pensar en la belleza de la vida y «fijó» esta imagen suya en el último párrafo de su testamento. Ciertamente, no por azar narrar Trotsky, entre fragmentos que se refieren a Serguei, de manera inesperada y al parecer fuera del contexto, la historia de la ejecución del zar y de su familia. En este momento de ansiedad y angustia por sus propios hijos, víctimas inocentes de su conflicto con Stalin, Trotsky pensó, indudablemente, en esos otros niños sobre los cuales cayó la culpa de sus padres. Señala que no participó personalmente en la decisión de ejecución del zar; la decisión fue fundamentalmente de Lenin; y también que se asustó al principio al saber el destino de la familia del zar. Pero no describe estas cosas para disociarse de Lenin. Por el contrario, defiende desde hace diecisiete años la decisión de Lenin como necesaria y tomada en interés de la defensa de la revolución. En mitad de la guerra civil, los bolcheviques no podían dejar a los Ejércitos Blancos, una bandera viva en torno a la cual unirse»; los hijos del zar, dice, «cayeron víctimas de ese principio que constituye el eje de la monarquía: la sucesión dinástica». Si hubiera quedado vivo uno solo de ellos hubieran servido a los Blancos de bandera y de símbolo. La conclusión implícita de esta significativa digresión es bastante clara: aunque se concediera a Stalin el derecho –y Trotsky distaba mucho de concedérselo–, Stalin carecía de la menor justificación para perseguir a los hijos de sus adversarios. Serguei no estaba vinculado a Trotsky por principio de sucesión dinástica alguno.
Algunos críticos, en su mayoría antiguos comunistas, han comentado en este sentido la «arrogancia» y el «olvido» con que afirmó sus convicciones comunistas hasta el fin. La crítica me parece especialmente infundada. Si Trotsky hubiera renunciado a sus principios y a sus creencias por la desilusión, bajo los golpes de la persecución y de la derrota, ello seguramente no habría sido una prueba de su integridad intelectual y de su resistencia moral, o siquiera de su «ejemplaridad». De haber hecho esto no sería él. En el peor momento de su fortuna siguió siendo tan fiel a su filosofía de la vida como lo había sido en el mejor. Y en ello veo yo su fuerza, no su debilidad. Cuando finalmente, en 1940, aplastado por la enfermedad, la avanzada edad y tantos golpes crueles, consideró la posibilidad del suicidio, le preocupaba sobre todo que el mundo pudiera considerar ese suicidio como una capitulación moral suya y como una renuncia de sus principios. Escribió su testamento para dejar bien claro que sí llegaba a quitarse la vida, lo haría por su enorme incapacidad física para proseguir la lucha, no por desesperación o por dudar de su causa: Sin embargo, no llegó a perpetrar el suicidio; el hacha de un asesino destrozó su cerebro. Escribió su testamento de la misma manera que había escrito el diario que comentamos, en un momento demasiado humano de debilidad; pero incluso esa debilidad acentúa su talla moral.
Esto no significa que la actitud de Trotsky fuera invulnerable. Pero su vulnerabilidad no reside donde la ven los críticos mencionados. Pertenecía a la que él mismo llamó la época heroica de la Revolución Rusa. Una intensa nostalgia por esa época influyó en su ánimo hasta el fin de sus días. Veía a través de. ese prisma todos los acontecimientos posteriores; y en su pensamiento y su imaginación proyectaba constantemente esa época en el futuro.
Esta proyección iba en contra del curso real de los acontecimientos, y nunca tanto como en los años veintinueve y treinta. El proceso revolucionario, dentro y fuera de la Unión Soviética, se desarrollaba en formas muy distintas a las de la «fase heroica» de 1917-1920, en formas que para quienes pertenecían a la tradición marxista clásica, sólo podían ser repugnantes, en formas que señalaban en realidad una degeneración de la política revolucionaria, y, en una palabra, en formas estalinistas. Pero básicamente era todavía la revolución por la que había luchado Trotsky la que había asumido estas formas. Consideraba misión suya denunciar la «degeneración» y crear un nuevo partido comunista, el cual, creía Trotsky; sería capaz de conducir la revolución a un renacimiento. Sobrestimaba su capacidad para conseguirlo, y también sobrevaloraba las posibilidades de la revolución en Occidente. Por otra parte, infravaloró también, indudablemente, la vitalidad de la nueva sociedad soviética, su capacidad interna para reformarse a sí misma y para la regeneración, la intrínseca capacidad para superar eventualmente el estalinismo y para ir más allá.
Pero a pesar de todas sus equivocaciones y de sus momentos de debilidad, Trotsky aparece incluso en este diario como uno de los escasos gigantes del siglo presente. Su nostalgia por el periodo heroico de la revolución, por la era de Lenin, hubieran sido quijotismo puro sí esa era no hubiera sido más que pasado muerto. Pero, veinte años después de la muerte de Trotsky, una nueva generación soviética mira hacia atrás, observa esa era, casi tanto como él, y parece encontrar todavía algunas lecciones que aprender. De este modo, Trotsky aparece no como el nostálgico superviviente de una época acabada, sino como el gran precursor de otra que está solamente principiando.
Edición digital de la Fundación Andreu Nin, septiembre 2003